 Hoy nuestra Crónica Subterránea, se adentrará en la obra de Gueorgui Ivánovich Gurdjieff, 1866?-1949. Hablar Gurdjieff supone elevar la mirada hacia uno de los hombres más originales y geniales del pasado siglo veinte. Su revolucionario método el "Cuarto Camino", aunó "el budismo, sufismo, hinduísmo, cristianismo ortodoxo", y supuso trasladar métodos orientales para tratar males occidentales, que juzgaba de naturaleza psíquica. De elevada formación cultural, ya que dominaba el ruso, turco, griego y armenio, desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable que lo llevó a iniciar una intensa búsqueda para tratar de desentrañar los misterios del hombre, el pasado de la tierra y del universo.
Hoy nuestra Crónica Subterránea, se adentrará en la obra de Gueorgui Ivánovich Gurdjieff, 1866?-1949. Hablar Gurdjieff supone elevar la mirada hacia uno de los hombres más originales y geniales del pasado siglo veinte. Su revolucionario método el "Cuarto Camino", aunó "el budismo, sufismo, hinduísmo, cristianismo ortodoxo", y supuso trasladar métodos orientales para tratar males occidentales, que juzgaba de naturaleza psíquica. De elevada formación cultural, ya que dominaba el ruso, turco, griego y armenio, desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable que lo llevó a iniciar una intensa búsqueda para tratar de desentrañar los misterios del hombre, el pasado de la tierra y del universo.Este apetito por lo desconocido, y los temas trascendentales, lo llevaron a emprender un largo viaje de peregrinación espiritual, que fue enriquecido por visitas a monasterios lejanos, y misteriosas fraternidades ocultas en el corazón de Asia, donde un antiguo conocimiento olvidado, y que tanto ansiaba Gurdjieff, aún pervivía en aquellas remotas comunidades al amparo de viejos ritos sobrevivientes de aquel saber perdido.
Mucho podríamos extendernos acerca de la obra de Gurdjieff, pero nuestro acento en este caso se centrará en "Encuentros con Hombres Notables", libro que contiene claves iniciáticas importantes, y que brinda pistas sobre una enigmática hermandad escondida en las arenas del desierto.
Mi Padre
 Otra leyenda que mi padre cantaba sobre ese mismo diluvio de antes del diluvio tomó después de esto un significado para mí muy particular.
Otra leyenda que mi padre cantaba sobre ese mismo diluvio de antes del diluvio tomó después de esto un significado para mí muy particular.Allí se decía que hace mucho, muchísimo tiempo, setenta generaciones antes del último diluvio —y cada generación contaba por cien años-, en el tiempo en que el mar estaba donde hoy se halla la tierra, y la tierra donde hoy se halla el mar, existía una gran civilización cuyo centro se encontraba en la isla de Janinn, la que a su vez era el centro de la tierra.
Y esta isla de Janinn, como me enseñaron otros datos históricos, estaba situada aproximadamente en el lugar donde hoy se encuentra Grecia.
Los únicos sobrevivientes de ese diluvio eran algunos miembros de una cofradía llamada Imastun1, que por sí sola representaba a toda una casta.
Esos hermanos imastun en aquel tiempo estaban diseminados por toda la tierra, pero el centro de su cofradía permanecía en esa isla.
Esos hombres eran sabios. Estudiaban, entre otras cosas, la astrologí, y justo antes del diluvio se habían diseminado por toda la tierra con el fin de poder observar los fenómenos celestes bajo diferentesángulos. Pero, pese a que las distancias que los separaban eran a vecesconsiderables, seguían siempre en constante comunicación entre sí,como también con el centro de su comunidad, a la que mantenían alcorriente de sus investigaciones por medios telepáticos. , ,
1.- Imastun en antiguo armenio significaba «sabio». Era también el título que se daba a los personajes notables de la historia, como el rey Salomón, cuyo nombre, aún hoy, va precedido de este título.
Para lograrlo se servían de pitonisas a las que utilizaban como aparatos receptores. Sumidas en trance, ellas captaban y anotaban inconscientemente todas las informaciones que los imastun les transmitían. Según el punto desde el cual recibían las informaciones, las pitonisas las inscribían en uno de los cuatro sentidos convenidos. Más precisamente, transcribían de arriba abajo las comunicaciones que les enviaban los países situados al este de la isla; de derecha a izquierda, las que recibían de los países situados al sur; de abajo arriba, las que llegaban de Occidente (donde en ese entonces se hallaba la Atlántida y, más lejos, la América actual); y de izquierda a derecha, las que eran transmitidas desde las regiones donde actualmente se encuentra Europa.
Señor X... o Capitán Pogossian
1.- Imastun en antiguo armenio significaba «sabio». Era también el título que se daba a los personajes notables de la historia, como el rey Salomón, cuyo nombre, aún hoy, va precedido de este título.
Para lograrlo se servían de pitonisas a las que utilizaban como aparatos receptores. Sumidas en trance, ellas captaban y anotaban inconscientemente todas las informaciones que los imastun les transmitían. Según el punto desde el cual recibían las informaciones, las pitonisas las inscribían en uno de los cuatro sentidos convenidos. Más precisamente, transcribían de arriba abajo las comunicaciones que les enviaban los países situados al este de la isla; de derecha a izquierda, las que recibían de los países situados al sur; de abajo arriba, las que llegaban de Occidente (donde en ese entonces se hallaba la Atlántida y, más lejos, la América actual); y de izquierda a derecha, las que eran transmitidas desde las regiones donde actualmente se encuentra Europa.
Señor X... o Capitán Pogossian
 SARKISS Pogossian —o como ahora lo llaman, Sr. X...- es dueño de varios navios. Comanda en persona el navio que hace el servicio de una región que le es querida, entre las islas de la Sonda y las Islas Salomón.
SARKISS Pogossian —o como ahora lo llaman, Sr. X...- es dueño de varios navios. Comanda en persona el navio que hace el servicio de una región que le es querida, entre las islas de la Sonda y las Islas Salomón.Armenio de origen, Sarkiss Pogossian nació en Turquía pero pasó su infancia en Transcaucasia, en la ciudad de Kars.
Lo conocí y trabé amistad con él cuando, aún muy joven, terminaba sus estudios en la Academia de Teología de Etchmiadzin, donde se preparaba para el sacerdocio.
Aún antes de conocerlo, había oído hablar de él a sus padres, que vivían en Kars no lejos de nuestra casa y venían a menudo para visitar a mi padre.
Sabía que era hijo único y que había hecho sus estudios en el Temagan-Dpretz, o seminario de Erivan, antes de entrar en la Academia de Teología de Etchmiadzin.
Los padres de Pogossian, originarios de Erzerum, habían emigrado a Kars poco después de la toma de esa ciudad por los rusos.
Su padre era poiadyi1 de profesión. Su madre era bordadora, especialista en bordados de oro para petos y cinturones de dyúpes2.
1.- Poiadyi significa tintorero. Los que ejercen este oficio se reconocen fácilmente por el tinte azul con el cual sus brazos están impregnados, desde la mano hasta el codo y que no se borra nunca.
2.- El dyúpe es un traje de las armenias de Ezerum.
Viviendo muy modestamente, consagraban todos sus recursos para dar al hijo una buena educación.
Sarkiss Pogossian iba raras veces a visitar a sus padres y nunca tuve la ocasión de encontrarlo en Kars. Lo conocí en mi primer viaje a Etchmiadzin.
Antes de mi salida había pasado un tiempo en Kars junto a mi padre, y los padres de Pogossian, al saber que yo debía ir a Etchmiadzin, me pidieron que llevara al hijo alguna ropa.
Una vez mas iba en busca de una respuesta a los interrogantes planteados por los fenómenos sobrenaturales, por los cuales mi pasión, lejos de debilitarse no había hecho sino crecer.
Debo decir que, impulsado por mi vivo interés por esos fenómenos, como conté en el capítulo anterior, me había arrojado sobre los libros y luego dirigido a hombres de ciencia en la esperanza de obtener alguna explicación. Pero, al no hallar respuestas satisfactorias ni en los libros, ni tampoco de las personas que consulté, orienté mis investigaciones hacia la religión. Visitaba diferentes monasterios. Interrogaba a hombres reputados por la fuerza de su sentimiento religioso. Leí las Santas Escrituras, la vida de los Santos. Hasta por tres meses fui el sirviente del célebre Padre Eulampias en el monasterio de Sanaine, y me dirigí en peregrinaje a casi todos los «lugares santos» de diversas creencias, tan numerosos en Transcaucasia.
 En el curso de ese período fui testigo de toda una serie de nuevos fenómenos, absolutamente incontestables y, sin embargo, imposibles de explicar; eso no hizo sino aumentar mi perplejidad.
En el curso de ese período fui testigo de toda una serie de nuevos fenómenos, absolutamente incontestables y, sin embargo, imposibles de explicar; eso no hizo sino aumentar mi perplejidad.Por ejemplo, yendo un día a la fiesta del Trono con un grupo de peregrinos de Alexandropol, en un lugar conocido por los armenios con el nombre de Amena-Prdetz, sobre el monte Dyadyur, asistí al siguiente incidente:
En el camino, viniendo de Paldevan, una carreta llevaba hacia el santo lugar a un enfermo -un paralítico.
Entablé conversación con los parientes que lo acompañaban y proseguimos el viaje juntos.
Este paralítico, que apenas tenía treinta años, estaba baldado desde hacía seis años. Antes gozaba de perfecta salud; hasta había hecho su servicio militar.
Había caído enfermo a su regreso del servicio, justo antes de casarse. Todo el costado izquierdo de su cuerpo había quedado paralizado y hasta ese día, pese a todos los tratamientos de los médicos y de los curanderos, nada había podido curarlo; incluso lo habían llevado especialmente a las aguas minerales del Cáucaso, y ahora sus parientes
lo llevaban, por ventura, a Amena-Prdetz, en la esperanza de que el Santo lo ayudase y mitigara sus padecimientos.
En el camino al santuario, como todos los peregrinos, nos desviamos por el pueblo de Disskiant para ir a rezar al pie de un icono milagroso del Salvador, en la casa de una familia armenia.
Como el enfermo también quería rezar, lo llevaron; yo mismo ayudé a transportar al infortunado.
Poco después llegamos al pie del monte Dyadyur, sobre cuya vertiente se erguía la pequeña iglesia que encerraba la tumba milagrosa del Santo.
Hicimos un alto en el lugar donde los peregrinos dejaban por lo común sus coches, carretas y furgones —ya que el camino carretero se detenía allí- para subir a pie los doscientos metros que faltaban.
Como el enfermo también quería rezar, lo llevaron; yo mismo ayudé a transportar al infortunado.
Poco después llegamos al pie del monte Dyadyur, sobre cuya vertiente se erguía la pequeña iglesia que encerraba la tumba milagrosa del Santo.
Hicimos un alto en el lugar donde los peregrinos dejaban por lo común sus coches, carretas y furgones —ya que el camino carretero se detenía allí- para subir a pie los doscientos metros que faltaban.
 Gran número de peregrinos andaban descalzos, de acuerdo con la costumbre; otros recorrían el trayecto hasta de rodillas o en cualquier otra forma particular.
Gran número de peregrinos andaban descalzos, de acuerdo con la costumbre; otros recorrían el trayecto hasta de rodillas o en cualquier otra forma particular.Cuando bajaron al paralítico de la carreta para llevarlo camino arriba, empezó a protestar e intentó arrastrarse como mejor pudiera.
Lo pusieron en el suelo y comenzó a reptar sobre su lado sano.
Esto le costaba tales esfuerzos que daba mucha lástima. Sin embargo, rechazaba cualquier ayuda.
Descansando a menudo en el camino, al cabo de tres horas, llegó por fin arriba, se arrastró hasta la tumba del Santo, en el centro de la iglesia, besó la lápida y, de repente, perdió el conocimiento.
Con mi ayuda y la de los sacerdotes, sus parientes lo reanimaron, vertiéndole agua en la boca y mojándole la cabeza.
Y fue cuando volvió en sí que se produjo el milagro: ya no estaba paralizado.
En el primer momento el mismo enfermo estaba como aturdido, pero cuando se dio cuenta de que podía mover todos los miembros, saltó sobre sus pies, casi se puso a bailar allí, y de golpe volvió a sus cabales dando un fuerte grito, se prosternó y se puso a rezar.
Al mismo tiempo todos los presentes, empezando por el cura, cayeron de rodillas y empezaron a rezar.
Luego el sacerdote se levantó y, ante todos los fieles arrodillados, cantó un Te Deum de acción de gracias en honor del Santo.
Otro hecho, no menos desconcertante, tuvo lugar en Kars. Este año en toda la provincia el calor y la sequía eran espantosos. Casi toda la cosecha se había agostado, el hambre amenazaba y el pueblo empezaba a agitarse.
En el primer momento el mismo enfermo estaba como aturdido, pero cuando se dio cuenta de que podía mover todos los miembros, saltó sobre sus pies, casi se puso a bailar allí, y de golpe volvió a sus cabales dando un fuerte grito, se prosternó y se puso a rezar.
Al mismo tiempo todos los presentes, empezando por el cura, cayeron de rodillas y empezaron a rezar.
Luego el sacerdote se levantó y, ante todos los fieles arrodillados, cantó un Te Deum de acción de gracias en honor del Santo.
Otro hecho, no menos desconcertante, tuvo lugar en Kars. Este año en toda la provincia el calor y la sequía eran espantosos. Casi toda la cosecha se había agostado, el hambre amenazaba y el pueblo empezaba a agitarse.
 Ese mismo verano, el patriarcado de Antioquía había enviado precisamente a un archimandrita, con un icono milagroso -ya no recuerdo si era el de Nicolás el Taumaturgo o el de la Virgen— a fin de recoger dinero para ayudar a los griegos víctimas de la guerra de Creta.
Ese mismo verano, el patriarcado de Antioquía había enviado precisamente a un archimandrita, con un icono milagroso -ya no recuerdo si era el de Nicolás el Taumaturgo o el de la Virgen— a fin de recoger dinero para ayudar a los griegos víctimas de la guerra de Creta.Iba de ciudad en ciudad con su icono, deteniéndose con preferencia en los lugares donde la población griega era importante, y pasó también por Kars.
Ignoro a qué propósitos políticos o religiosos ello correspondía, pero el hecho es que las autoridades rusas, tanto en Kars como en los demás lugares, acogieron al enviado con magnificencia y le rindieron toda clase de honores.
Cuando el archimandrita llegaba a una ciudad, se llevaba el icono de iglesia en iglesia, y el clero salía a su encuentro con todos los estandartes desplegados para recibirlo solemnemente.
Al día siguiente de la llegada de este archimandrita a Kars, se difundió el rumor de que todos los sacerdotes recitarían, ante el icono en las afueras de la ciudad, una oración especial para pedir la lluvia. De hecho, en el día fijado, hacia mediodía, de todas las iglesias de la ciudad salieron procesiones con banderas e iconos para dirigirse juntas al lugar señalado.
En esta ceremonia estaban representadas la vieja iglesia griega, la catedral griega, recientemente reconstruida, la iglesia militar de la fortaleza y la iglesia del regimiento de Kuban, a las cuales se unió el clero de la iglesia armenia.
Ese día el calor era particularmente intenso.
En presencia de casi toda la población, el clero, a cuya cabeza estaba el archimandrita, celebró un solemne oficio. Después de lo cual, toda la procesión regresó a la ciudad.
Entonces se produjo uno de esos sucesos que los hombres contemporáneos son incapaces de explicar; repentinamente el cielo se cubrió de nubes, y los ciudadanos no habían llegado aún a las puertas de la ciudad cuando una lluvia torrencial empezó a caer, hasta tal punto que se empaparon hasta los huesos. Para interpretar ese fenómeno, naturalmente podría emplear uno, como en muchos otros casos semejantes, la palabra estereotipada «coincidencia», cara a nuestros pensadores, como se suele llamarlos —pero es preciso reconocer que esta vez la coincidencia era demasiada.
El tercer incidente ocurrió en Alexandropol, donde mi familia había venido para establecerse otra vez en su antigua casa.
En esta ceremonia estaban representadas la vieja iglesia griega, la catedral griega, recientemente reconstruida, la iglesia militar de la fortaleza y la iglesia del regimiento de Kuban, a las cuales se unió el clero de la iglesia armenia.
Ese día el calor era particularmente intenso.
En presencia de casi toda la población, el clero, a cuya cabeza estaba el archimandrita, celebró un solemne oficio. Después de lo cual, toda la procesión regresó a la ciudad.
Entonces se produjo uno de esos sucesos que los hombres contemporáneos son incapaces de explicar; repentinamente el cielo se cubrió de nubes, y los ciudadanos no habían llegado aún a las puertas de la ciudad cuando una lluvia torrencial empezó a caer, hasta tal punto que se empaparon hasta los huesos. Para interpretar ese fenómeno, naturalmente podría emplear uno, como en muchos otros casos semejantes, la palabra estereotipada «coincidencia», cara a nuestros pensadores, como se suele llamarlos —pero es preciso reconocer que esta vez la coincidencia era demasiada.
El tercer incidente ocurrió en Alexandropol, donde mi familia había venido para establecerse otra vez en su antigua casa.
 Mi tía vivía justamente al lado. Una de las dependencias de su casa había sido alquilada a un tártaro, empleado en la municipalidad como dependiente o secretario.
Mi tía vivía justamente al lado. Una de las dependencias de su casa había sido alquilada a un tártaro, empleado en la municipalidad como dependiente o secretario.Vivía con su anciana madre y su hermanita. No tardó en casarse con una linda muchacha, una tártara de la vecina aldea de Karadaj.
Las cosas andaban bien, cuando, al cabo de cuarenta días de matrimonio, la joven, como lo requiere la costumbre tártara, fue a visitar a sus padres. Sea por haberse resfriado, sea por otra razón, a su regreso se sintió mal y se metió en cama. Poco a poco su estado se agravó.
La cuidaron. Pero aunque atendida por varios médicos, entre los cuales, si mi memoria es fiel, Reznik, médico de la ciudad, y el mayor retirado Kultchevsky, el estado de la enferma empeoraba.
Siguiendo las prescripciones del doctor Reznik, un enfermero amigo mío venía cada mañana a ponerle una inyección.
Ese enfermero -no recuerdo su apellido, sino solamente que su altura era desmesurada- a menudo venía a casa de paso.
Una mañana llegó cuando mi madre y yo tomábamos el té. Lo invitamos a sentarse y en el curso de la conversación le pedí noticias de nuestra vecina. Contestó que estaba muy mal, que sufría de una «tisis galopante» y que según todas las probabilidades «no duraría mucho».
Aún estaba en casa cuando una anciana, la suegra de la enferma, vino para pedir permiso a mi madre para cortar algunos pimpollos de rosa en nuestro jardín.
Bañada en lágrimas nos dijo que la enferma esa noche había visto en sueños a Mariam-Ana -es el nombre que los tártaros dan a la Virgen-, quien le había ordenado cortar pimpollos de rosa, hervir los estambres en leche y bebería. Y la vieja, para tranquilizar a la enferma, quería hacer lo que le habían pedido. Al oírla hablar el enfermero se echó a reír.
Mi madre, por supuesto, dio su consentimiento; hasta ayudó a la anciana a cortar las flores, y después de haber acompañado al enfermero, fui a unirme con ellas.
Ese enfermero -no recuerdo su apellido, sino solamente que su altura era desmesurada- a menudo venía a casa de paso.
Una mañana llegó cuando mi madre y yo tomábamos el té. Lo invitamos a sentarse y en el curso de la conversación le pedí noticias de nuestra vecina. Contestó que estaba muy mal, que sufría de una «tisis galopante» y que según todas las probabilidades «no duraría mucho».
Aún estaba en casa cuando una anciana, la suegra de la enferma, vino para pedir permiso a mi madre para cortar algunos pimpollos de rosa en nuestro jardín.
Bañada en lágrimas nos dijo que la enferma esa noche había visto en sueños a Mariam-Ana -es el nombre que los tártaros dan a la Virgen-, quien le había ordenado cortar pimpollos de rosa, hervir los estambres en leche y bebería. Y la vieja, para tranquilizar a la enferma, quería hacer lo que le habían pedido. Al oírla hablar el enfermero se echó a reír.
Mi madre, por supuesto, dio su consentimiento; hasta ayudó a la anciana a cortar las flores, y después de haber acompañado al enfermero, fui a unirme con ellas.
 Cómo no habría de asombrarme cuando por la mañana siguiente al ir al mercado vi a la vieja tártara, acompañada por la enferma, salir de la iglesia Sev-Jam, donde se halla el icono milagroso de la Virgen. Una semana más tarde vi a nuestra joven vecina lavar las ventanas de su casa.
Cómo no habría de asombrarme cuando por la mañana siguiente al ir al mercado vi a la vieja tártara, acompañada por la enferma, salir de la iglesia Sev-Jam, donde se halla el icono milagroso de la Virgen. Una semana más tarde vi a nuestra joven vecina lavar las ventanas de su casa.Dicho sea de paso, el doctor Reznik explicó que esta cura, que parecía milagrosa, sólo se debía al azar.
La existencia de estos hechos, que no podía poner en duda por haberlos visto con mis propios ojos, a los que debía agregar muchos otros que me fueron relatados, y que evocaban todos la presencia de algo «sobrenatural», no era compatible ni con lo que me decía mi sentido común, ni con las convicciones que extraía de mis conocimientos,
ya muy extensos, en materia de ciencias exactas, que excluían la idea misma de fenómenos sobrenaturales.
La conciencia de esta contradicción no me dejaba respiro. Era tanto más insoportable cuanto que por los dos lados los hechos y las pruebas eran igualmente convincentes. Sin embargo, proseguía mis investigaciones, con la esperanza de encontrar un día en alguna parte la verdadera respuesta a estos interrogantes que sin cesar me atormentaban.
Estas investigaciones me llevaron, entre otros lugares, a Etchmiadzin, que era el centro de una de las grandes religiones y donde esperaba encontrar el hilo conductor que me permitiera salir de este callejón sin salida. Etchmiadzin, o como aún lo llaman Vagjarchapat, es para los armenios lo que es La Meca para los musulmanes y Jerusalén para los cristianos. Es la residencia del Katholikos de todos los armenios y el centro de su cultura.
Cada otoño se celebra en Etchmiadzin una gran fiesta religiosa a la cual asisten muchísimos peregrinos que vienen no sólo de todos los rincones de Armenia, sino de todas partes del mundo.
Una semana antes de la solemnidad, ya todos los caminos cercanos están invadidos por los peregrinos; unos andan a pie, otros en carretas o en furgones, aquéllos montados en caballos o asnos.
Estas investigaciones me llevaron, entre otros lugares, a Etchmiadzin, que era el centro de una de las grandes religiones y donde esperaba encontrar el hilo conductor que me permitiera salir de este callejón sin salida. Etchmiadzin, o como aún lo llaman Vagjarchapat, es para los armenios lo que es La Meca para los musulmanes y Jerusalén para los cristianos. Es la residencia del Katholikos de todos los armenios y el centro de su cultura.
Cada otoño se celebra en Etchmiadzin una gran fiesta religiosa a la cual asisten muchísimos peregrinos que vienen no sólo de todos los rincones de Armenia, sino de todas partes del mundo.
Una semana antes de la solemnidad, ya todos los caminos cercanos están invadidos por los peregrinos; unos andan a pie, otros en carretas o en furgones, aquéllos montados en caballos o asnos.
 En cuanto a mí, fui caminando con los peregrinos de Alexandropol, después de poner mis maletas en el furgón de los Molokanes.
En cuanto a mí, fui caminando con los peregrinos de Alexandropol, después de poner mis maletas en el furgón de los Molokanes.Llegado a Etchmiadzin, fui directamente, de acuerdo con la costumbre, a inclinarme ante todos los lugares santos.
Luego salí en busca de alojamiento, pero me fue imposible encontrarlo en la ciudad; todas las posadas (los hoteles aún no existían) estaban repletas. De suerte que decidí hacer lo que tantos otros, y acampar como pudiera en las afueras de la ciudad, bajo una carreta o un furgón.
Como todavía era temprano, resolví cumplir ante todo con el encargo que me había hecho, es decir, encontrar a Pogossian y entregarle el paquete.
Vivía éste no lejos de la principal posada, en casa de un pariente lejano, el archimandrita Surenian. Lo encontré en casa.
Era un muchacho moreno, casi de mi misma edad, de mediana estatura y con bigotito. Sus ojos, naturalmente tristes, a veces brillaban con ardiente fulgor; era ligeramente bizco del ojo derecho.
En aquella época parecía muy frágil y muy tímido. Me hizo algunas preguntas sobre sus padres y, cuando en el curso de la conversación se enteró de que yo no había podido hallar alojamiento, salió un instante y casi en seguida regresó para ofrecerme compartir su cuarto.
Acepté, claro está, y me di prisa en ir al furgón para traer mis trastos. Acababa de acomodar una cama, con su ayuda, cuando nos llamaron de casa del Padre Surenian para cenar. El Padre me recibió amistosamente y me hizo preguntas sobre Alexandropol. Después de cenar, fui con Pogossian a visitar la ciudad y los santuarios.
Es menester decir que durante todo el peregrinaje reina mucha animación, de noche, en las calles de Etchmiadzin; todos los cafés y los achjanés permanecen abiertos.
Esa noche y los días siguientes salimos juntos. Pogossian conocía todos los rincones y recovecos de la ciudad, y me llevaba por doquier.
Íbamos a lugares donde los peregrinos comunes no tienen acceso; hasta entramos en Kantzaran, donde se guardan los tesoros de Etchmiadzin y es muy difícil ser admitido.
En aquella época parecía muy frágil y muy tímido. Me hizo algunas preguntas sobre sus padres y, cuando en el curso de la conversación se enteró de que yo no había podido hallar alojamiento, salió un instante y casi en seguida regresó para ofrecerme compartir su cuarto.
Acepté, claro está, y me di prisa en ir al furgón para traer mis trastos. Acababa de acomodar una cama, con su ayuda, cuando nos llamaron de casa del Padre Surenian para cenar. El Padre me recibió amistosamente y me hizo preguntas sobre Alexandropol. Después de cenar, fui con Pogossian a visitar la ciudad y los santuarios.
Es menester decir que durante todo el peregrinaje reina mucha animación, de noche, en las calles de Etchmiadzin; todos los cafés y los achjanés permanecen abiertos.
Esa noche y los días siguientes salimos juntos. Pogossian conocía todos los rincones y recovecos de la ciudad, y me llevaba por doquier.
Íbamos a lugares donde los peregrinos comunes no tienen acceso; hasta entramos en Kantzaran, donde se guardan los tesoros de Etchmiadzin y es muy difícil ser admitido.
 No tardamos en ser muy amigos, Pogossian y yo, y poco a poco lazos estrechos se establecieron entre nosotros, en especial cuando nuestras conversaciones nos revelaron nuestro interés común por las cuestiones que me atormentaban. Teníamos ambos mucho material que intercambiar sobre este particular, y nuestros diálogos se hicieron cada vez más cordiales y confiados.
No tardamos en ser muy amigos, Pogossian y yo, y poco a poco lazos estrechos se establecieron entre nosotros, en especial cuando nuestras conversaciones nos revelaron nuestro interés común por las cuestiones que me atormentaban. Teníamos ambos mucho material que intercambiar sobre este particular, y nuestros diálogos se hicieron cada vez más cordiales y confiados.Terminaba él sus estudios en la Academia de Teología y debía ser ordenado sacerdote dos años más tarde, pero su estado de ánimo no correspondía mucho a esta perspectiva.
Por más religioso que fuese, se mantenía muy crítico hacia el medio donde se hallaba, y se resistía a vivir en ese ambiente de sacerdotes cuyo modo de existencia no podía sino herir profundamente su ideal.
Cuando nos hicimos más íntimos, me contó muchas de las cosas que ocurrían entre bastidores de la vida de los sacerdotes de allá, y pensar que al ordenarse sacerdote entraría en ese medio le hacía sufrir interiormente y lo dejaba sumido en un sentimiento de angustia.
Después de las fiestas, me quedé tres semanas más en Etchmiadzin, viviendo con Pogossian en casa del archimandrita Surenian, y tuve más de una vez ocasión de retornar a los temas que me apasionaban, sea con el mismo archimandrita, sea con otros monjes que él me hizo conocer.
En definitiva, mi estancia en Etchmiadzin no me trajo la respuesta que yo había ido a buscar, y fue de suficiente duración como para convencerme de que no la encontraría allá. Así, me alejé con un sentimiento bastante amargo de desilusión interior.
Pogossian y yo nos separamos muy amigos, prometiéndonos escribirnos y participarnos nuestras observaciones en el dominio que nos interesaba a ambos.
Dos años más tarde, Pogossian desembarcó un buen día en Tbilisi y se instaló en mi casa.
Había terminado sus estudios en la Academia y luego había ido a Kars para pasar algún tiempo con sus padres. No le faltaba sino casarse para que le confiaran una parroquia. Sus allegados hasta le habían encontrado una novia, pero él seguía en una gran incertidumbre y no sabía qué hacer.
Cuando nos hicimos más íntimos, me contó muchas de las cosas que ocurrían entre bastidores de la vida de los sacerdotes de allá, y pensar que al ordenarse sacerdote entraría en ese medio le hacía sufrir interiormente y lo dejaba sumido en un sentimiento de angustia.
Después de las fiestas, me quedé tres semanas más en Etchmiadzin, viviendo con Pogossian en casa del archimandrita Surenian, y tuve más de una vez ocasión de retornar a los temas que me apasionaban, sea con el mismo archimandrita, sea con otros monjes que él me hizo conocer.
En definitiva, mi estancia en Etchmiadzin no me trajo la respuesta que yo había ido a buscar, y fue de suficiente duración como para convencerme de que no la encontraría allá. Así, me alejé con un sentimiento bastante amargo de desilusión interior.
Pogossian y yo nos separamos muy amigos, prometiéndonos escribirnos y participarnos nuestras observaciones en el dominio que nos interesaba a ambos.
Dos años más tarde, Pogossian desembarcó un buen día en Tbilisi y se instaló en mi casa.
Había terminado sus estudios en la Academia y luego había ido a Kars para pasar algún tiempo con sus padres. No le faltaba sino casarse para que le confiaran una parroquia. Sus allegados hasta le habían encontrado una novia, pero él seguía en una gran incertidumbre y no sabía qué hacer.
 En esa época yo trabajaba, en el depósito de los ferrocarriles de Tbilisi, como fogonero de locomotoras. Salía de casa muy temprano por la mañana y no regresaba sino de noche.
En esa época yo trabajaba, en el depósito de los ferrocarriles de Tbilisi, como fogonero de locomotoras. Salía de casa muy temprano por la mañana y no regresaba sino de noche.Pogossian se quedaba acostado días enteros y leía todos los libros que yo poseía. De noche íbamos juntos a los jardines de Mujtaid, y andando por las alamedas desiertas, hablábamos sin parar.
Un día que paseábamos por Mujtaid, le propuse en broma que viniera a trabajar conmigo, y al día siguiente me sorprendió verle insistir para que lo ayudara a encontrar un empleo en el depósito. No traté de disuadirle y le di una nota para uno de mis buenos amigos, el ingeniero Yaroslev, que, en seguida, le entregó una carta de recomendación para el jefe del depósito. Lo emplearon como ayudante cerrajero.
Las cosas siguieron así hasta octubre. Los problemas abstractos continuaban apasionándonos y Pogossian no pensaba en regresar a su casa.
Un día, en casa de Yaroslev, conocí al ingeniero Vassiliev, que había llegado hacía poco al Cáucaso para trazar los planos de una vía férrea entre Tbilisi y Kars.
Después de varios encuentros, me propuso venir a trabajar con él en la construcción de la vía, como jefe de equipo e intérprete. El salario que me ofrecía era muy tentador, casi el cuádruple de lo que había ganado hasta entonces y, como mi empleo ya me aburría y empezaba a obstaculizar mis investigaciones, la perspectiva de tener allá mucho más tiempo libre hizo que lo aceptase.
Propuse a Pogossian acompañarme en «calidad de lo que sea», pero él no aceptó; se interesaba por su trabajo de cerrajero y quería seguir lo que había empezado.
Viajé tres meses con el ingeniero por los estrechos valles que separan Tbilisi de Karaklis y logré ganar mucho dinero, ya que además de mis honorarios oficiales, tenía varias fuentes de rentas no oficiales, de carácter más bien reprensible.
Conociendo por adelantado qué ciudades y aldeas debía atravesar la línea férrea, mandaba secretamente un emisario a las autoridades locales con el fin de hacerles saber que podía arreglármelas para que la línea pasara por esos lugares. En la mayoría de los casos mi propuesta
era aceptada y recibía, «por la molestia», a título privado, recompensas que consistían a veces en sumas bastante importantes. Al regresar a Tbilisi me hallaba, pues, dueño de un pequeño capital, al que había que agregar lo que me quedaba de mi salario anterior. Como ya no tenía deseo de buscar trabajo, resolví consagrarme al estudio de los fenómenos que me interesaban.
Pogossian, mientras tanto, se hizo cerrajero y halló tiempo para leer gran cantidad de libros nuevos.
Se interesaba especialmente por la antigua literatura armenia, y se había procurado muchas obras con mis libreros.
Llegamos, Pogossian y yo, a la conclusión muy definida de que había realmente algo cuyo conocimiento poseían los hombres de antaño, pero que hoy este conocimiento estaba por completo olvidado.
Habíamos perdido toda esperanza de encontrar en la ciencia exacta contemporánea y, en general, en los libros y en los hombres contemporáneos, la menor señal que pudiera guiarnos hacia ese conocimiento y prestábamos toda nuestra atención a la literatura antigua.
Al tener la suerte de hallar todo un lote de antiguos libros armenios, nuestro interés se concentró sobre ellos y decidimos ir a Alexandropol para buscar un lugar aislado donde pudiéramos consagrarnos por entero a su estudio.
Una vez en Alexandropol, elegimos con esa intención las ruinas solitarias de la antigua capital de Armenia, Ani, situadas a cincuenta kilómetros de la ciudad. Construimos una choza en las mismas ruinas y allí vivimos, yendo a abastecernos con los pastores o en las aldeas vecinas.
Ani era la capital de los reyes de Armenia de la dinastía de los Bagratides en el año 962, y fue conquistada en 1046 por el emperador de Bizancio. Ya tenía en esa época el nombre de Ciudad de las mil iglesias.
Luego los seldyukides se apoderaron de ella. De 1125 a 1209, cayó cinco veces en manos de los georgianos, antes de ser tomada en 1239 por los mongoles. En 1313, la destruyó completamente un terremoto.
En las ruinas se encuentran, entre otras cosas, los restos de la iglesia de los Patriarcas, terminada en 1010, de dos iglesias del siglo XI, como también de una iglesia terminada hacia 1215.
Llegado a este punto de mi obra, no puedo pasar en silencio un hecho que quizá no esté desprovisto de interés para algunos lectores: los antecedentes históricos que acabo de referir respecto de Ani, la antigua capital de Armenia, son los primeros, y espero los últimos, que tomo en préstamo al saber oficialmente admitido sobre la tierra; dicho en otra forma, ésta es la primera vez desde el comienzo de mi actividad literaria que recurro al diccionario enciclopédico.
Acerca de la ciudad de Ani, existe aun hoy una leyenda muy interesante que explica por qué, después de haberse llamado por mucho tiempo la Ciudad de las mil iglesias, recibió luego el nombre de la Ciudad de las mil y una iglesias.
Esta leyenda es la siguiente:
Un día la mujer de un pastor se quejó a su marido de la atmósfera escandalosa que reinaba en las iglesias.
—En ningún lugar se puede rezar tranquilamente —decía ella-. Dondequiera que vaya, las iglesias están llenas y ruidosas como las colmenas.
Conmovido por la justa indignación de su mujer, el pastor se puso a construir una iglesia especialmente para ella.
En tiempos antiguos, la palabra «pastor» no tenía el mismo significado que hoy día. Los pastores de antaño eran dueños de los rebaños que llevaban a pastar. Algunos hasta poseían muchos rebaños, y tenían fama de ser los hombres más ricos de la comarca.
Después de haber construido su iglesia, el pastor la llamó la iglesia de la piadosa mujer del pastor y, desde entonces, Ani se llamó la Ciudad de las mil y una iglesias.
Otros datos históricos afirman que, mucho tiempo antes que el pastor construyera su iglesia, ya había más de mil en la ciudad, pero parece que recientes excavaciones pusieron a descubierto una piedra que confirma la leyenda del pastor y su piadosa mujer.
Viviendo en las ruinas de Ani y pasando nuestros días en lecturas y estudios, a veces emprendíamos excavaciones para descansar y con la esperanza de descubrir algo.
En las ruinas de esta ciudad hay muchos subterráneos. Un día que cavábamos en uno de esos subterráneos, Pogossian y yo vimos un lugar donde el suelo no tenía la misma consistencia. Cavando más, descubrimos un nuevo pasaje, más estrecho, obstruido por piedras.
Una vez abierta la entrada, se ofreció a nuestros ojos una pequeña sala con las bóvedas hundidas por el tiempo. Todo indicaba que se trataba de la celda de un monje.
No quedaba nada en dicha celda, salvo algunos trozos de cerámica y pedazos de madera podrida, sin duda procedentes de antiguos muebles. Pero en un rincón en forma de nicho, yacían amontonados y mezclados numerosos pergaminos. Algunos se convertían en polvo al tocarlos, otros estaban más o menos conservados.
Con el mayor cuidado llevamos estos rollos a nuestra cabaña, y nos entregamos a la tarea de descifrarlos.
Tenían inscripciones mitad en armenio y mitad en un idioma desconocido. Yo conocía muy bien el armenio -Pogossian también, desde luego—; pero no pudimos comprender nada de lo plasmado en aquellos manuscritos, ya que estaban redactados en armenio antiguo, casi sin relación alguna con el idioma actual.
Nuestro hallazgo nos pareció de tal interés que, abandonando todo lo demás, salimos el mismo día para Alexandropol, donde pasamos muchos días y noches intentando descifrar aunque sólo fuese algunas palabras.
Para terminar, después de haber trabajado mucho y haber consultado a numerosos expertos, llegamos a la conclusión de que aquellos pergaminos eran sencillamente cartas dirigidas por un monje a otro monje, un tal Padre Arem.
Nos llamó la atención una carta en la que el primer monje aludía a informaciones que había recibido acerca de algunos misterios.
Este manuscrito era precisamente uno de los que más había sufrido por la acción del tiempo, y tuvimos que adivinar palabras enteras. Sin embargo, logramos reconstruirlo íntegramente.
Lo que más nos interesó en esta carta no fue el principio sino el fin.
Empezaba con largos cumplidos, después describía los hechos cotidianos de la vida de un monasterio donde, al parecer, el destinatario había vivido antes.
Al final de la carta un pasaje nos llamó particularmente la atención. Decía:
—Nuestro Venerable Padre Telvent logró conocer finalmente la verdad sobre la cofradía de los Sarmung. Su ernos3 existió efectivamente, cerca de la ciudad de Siranush. Poco después del éxodo, emigraron a su vez hace más o menos cincuenta años, para establecerse en el valle de Izrumin, a tres días de camino de Nivssi, etc.
Pasaba luego a otros temas.
Lo que más nos interesó fue la palabra Sarmung, palabra que ya habíamos hallado varias veces en el libro Merkhavat. Es el nombre de una célebre escuela esotérica, la que, según la tradición, fue fundada en Babilonia 2.500 años antes del nacimiento de Cristo, y cuyas huellas se encuentran en Mesopotamia hacia el siglo VI o VII después de Cristo. Pero desde ese entonces, nunca se halló en ningún lugar la menor información sobre su existencia.
3.- Ernos designa una especie de corporación.
Antaño se atribuía a esta escuela la posesión de un saber muy elevado, que contenía la clave de numerosos misterios ocultos.
¡Cuántas veces habíamos hablado de esa escuela Pogossian y yo, y soñado conocer sobre ella algo auténtico! Y de repente leemos su nombre en ese pergamino. Estábamos trastornados.
Pero salvo el nombre, no pudimos sacar nada en limpio de la carta.
No sabíamos nada nuevo, ni cuándo ni cómo había aparecido esta escuela, ni dónde se había establecido, ni siquiera si existía aún.
Después de varios días de laboriosas investigaciones, los únicos datos que pudimos reunir fueron los siguientes:
Hacia el siglo VI o VII, los descendientes de los asirios, los aisores, fueron expulsados de Mesopotamia a Persia por los bizantinos; este suceso, según toda verosimilitud, tuvo lugar en la época en que estas cartas fueron escritas.
Luego pudimos verificar que la ciudad de Nivssi, mencionada en el manuscrito, era la actual ciudad de Mossul, antigua capital de la comarca de Nievia, y que aun en la actualidad la población de la región circundante estaba compuesta en su mayor parte por aisores. Concluimos entonces que la carta aludía quizá a ese pueblo. Si era cierto que esa escuela había existido, luego emigrado, no podía ser sino aisoriana; y si aún existía debía de hallarse entre los aisores. Si se tenía en cuenta la indicación de tres días de marcha desde Mossul, debía de hallarse en algún lugar entre Urmia y el Kurdistán, y tal vez no fuera tan difícil encontrar el emplazamiento. Resolvimos, pues, ir allá a toda costa, buscar dónde estaba situada la escuela y luego hacernos admitir en ella.
Los aisores son los descendientes de los asirios. Hoy están dispersos por el mundo. Algunos grupos se hallan en Transcaucasia, en el noroeste de Persia, en Turquía oriental y en general por toda Asia Menor. Se calcula su número total en casi tres millones. Pertenecen en su mayoría al culto nestoriano y no reconocen la divinidad de Cristo; pero hay también jacobitas, maronitas, católicos, gregorianos y otros; hasta hay entre ellos yezidas, adoradores del diablo, pero su número es pequeño.
Misioneros pertenecientes a diversas religiones han manifestado recientemente mucho celo por convertir a los aisores. Por lo demás, hay que hacer justicia a estos últimos: no pusieron menos celo «en convertirse», sacando de esas «conversiones» tantas ventajas que su ejemplo se hizo proverbial.
Aunque pertenezcan a cultos diferentes, casi todos los grupos están sometidos a un patriarca único, el de las Indias Orientales.
Por lo general los aisores viven en aldeas gobernadas por sacerdotes. La unión de varias aldeas forma un distrito o clan, gobernado por un príncipe o, como ellos lo llaman, un melik; todos los meliks dependen del patriarca, cuyos cargos hereditarios se trasmiten de tío a sobrino y empiezan, según dicen, con Simón, Hermano del Señor.
Los aisores sufrieron mucho durante la última guerra en cuyo curso se convirtieron en juguetes en las manos de Rusia e Inglaterra, hasta tal punto que la mitad pereció víctima de la venganza de los kurdos y los persas; en cuanto a los demás, si sobrevivieron fue gracias a un diplomático americano, el doctor X., y a su esposa.
Los aisores, especialmente los aisores de América -y son numerosos—, deberían, pienso yo, si el doctor X. vive todavía, mantener permanentemente delante de su puerta una guardia de honor aisoriana, y si murió, erigirle un monumento en su patria.
El mismo año en que decidimos iniciar nuestra campaña, un fuerte movimiento nacionalista se desarrolló entre los armenios: tenían todos en los labios los nombres de los héroes que luchaban por la libertad, y en especial el del joven Andronikov, que después llegó a ser un héroe nacional.
Por doquier entre los armenios, los de Turquía y los de Persia, como también los de Rusia, se formaban partidos y comités; iniciaban tentativas de unión, mientras a menudo estallaban entre ellos sórdidas camorras. En suma, Armenia sufría entonces un violento estallido político, como suele suceder de vez en cuando, con todo su cortejo de consecuencias.
Un día, en Alexandropol, iba yo, como de costumbre, a bañarme de madrugada en el río Arpa-Chai.
A mitad del camino, en el lugar llamado Karakuli, Pogossian me alcanzó, falto de aliento. Me dijo que la víspera había sabido, por una conversación que tuvo con el sacerdote Z..., que el comité armenio buscaba entre los miembros del partido a varios voluntarios para una misión especial en Much.
—Al regresar a casa -prosiguió Pogossian—, tuve de repente una idea: podríamos aprovechar esta oportunidad para llegar a nuestra meta, quiero decir, para encontrar las huellas de la cofradía Sarmung. Me levanté al alba para discutirlo contigo, pero no te hallé en casa y corrí para alcanzarte.
Lo interrumpí, y le hice notar que primero nosotros no pertenecíamos a ningún partido, y que segundo...
No me dejó proseguir, y me dijo que ya lo tenía todo pensado y sabía cómo arreglarlo; pero que antes de emprender cualquier cosa, necesitaba saber si yo consentía en una combinación de ese tipo.
Le contesté que quería a toda costa llegar al valle que antaño se llamaba Izrumin, y estaba pronto para ir de cualquier manera, sea cabalgando sobre el lomo del diablo, o bien del brazo del cura Vlakov (Pogossian sabía que Vlakov era el hombre a quien más aborrecía en el mundo, y que su presencia a más de un kilómetro me exasperaba).
—Si dices que eres capaz de arreglarlo —añadí—, hazlo como piensas, según te lo permitan las circunstancias. Lo acepto todo de antemano, con tal de que lleguemos al lugar que me fijé como meta.
Ignoro lo que hizo Pogossian, ni a quién se dirigió, ni lo que dijo, pero el resultado de tanto afán fue que unos días después, provistos de una importante suma en monedas rusas, turcas y persas, y de numerosas cartas de recomendación, para personas que vivían en diversos lugares de nuestro itinerario, dejábamos Alexandropol en dirección a Kikisman.
Al cabo de dos semanas llegamos a las orillas del Araks, que forma la frontera natural entre Rusia y Turquía y, con la ayuda de kurdos desconocidos que habían acudido a nuestro encuentro, atravesamos el río.
Nos parecía haber superado lo más difícil, y esperábamos que en adelante la suerte nos sonriera y que todo anduviera a pedir de boca.
Gran parte del tiempo andábamos a pie, deteniéndonos en casa de unos pastores o de campesinos que nos habían recomendado en las localidades por las que ya habíamos pasado, o en casa de personas para quienes teníamos cartas de Alexandropol.
Es preciso reconocer que, además de habernos comprometido en esta obligación y de esforzarnos por cumplirla en la medida de lo posible, no perdíamos de vista la meta real de nuestro viaje, cuyo itinerario no siempre coincidía con los lugares donde nos habían encargado una misión; en estos casos, no vacilábamos en descartarla y, a decir verdad, no sentíamos por eso remordimientos de conciencia.
Cuando llegamos más allá de la frontera rusa, decidimos cruzar el desfiladero del monte Agri Daj. Era el camino más difícil, pero así tendríamos más probabilidades de evitar las bandas de kurdos, muy numerosas en aquel tiempo, o los destacamentos turcos que perseguían a las bandas armenias.
Después de cruzar el desfiladero, oblicuamos a la izquierda en dirección a Van, dejando a nuestra derecha las fuentes de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates.
En el curso de nuestro viaje nos ocurrieron miles de aventuras, que no describiré. Sin embargo, hay una que no podría pasar en silencio. Aunque haya ocurrido hace mucho tiempo, no puedo recordarla
sin reír, al volver a hallar mis impresiones de entonces, en las que se mezclaban el temor instintivo y el presentimiento de una desgracia inminente.
Desde ese incidente, muy a menudo caí en las más críticas situaciones. Por ejemplo, me vi más de una vez rodeado por decenas de personas cuyas intenciones hostiles no dejaban lugar a dudas; tuve que cruzar el camino de un tigre del Turquestán; fui muchas veces la mira de un fusil; pero nunca más experimenté el mismo sentimiento que aquella vez, por cómico que pueda parecer al fin y al cabo.
Pogossian y yo andábamos tranquilamente. Pogossian tarareaba una marcha cuyo compás marcaba con su bastón. De repente, saliendo no se sabe de dónde, apareció un perro, luego otro, un tercero, un cuarto, y hasta quince perros de pastores... y todos nos ladraban; Pogossian cometió la imprudencia de arrojarles una piedra, y todos se abalanzaron hacia nosotros.
Eran perros de pastores kurdos, muy malos. Un momento más y nos hubieran despedazado, si no hubiera arrastrado instintivamente a Pogossian para obligarlo a sentarse en medio del camino.
Por el solo hecho de quedarnos sentados, los perros dejaron de ladrar y de echarse contra nosotros. Nos rodearon y a su vez se sentaron.
Pasó algún tiempo antes de que recobráramos el ánimo. Y cuando por fin nos dimos cuenta de nuestra situación, de repente empezamos a reír a carcajadas.
Mientras permanecíamos sentados, los perros también seguían sentados, tranquila y apaciblemente; hasta comían con mucho placer el pan que habíamos sacado de nuestras bolsas de provisiones y que les arrojábamos. Algunos hasta movían la cola en señal de agradecimiento. Pero apenas hacíamos el gesto de levantarnos, tranquilizados por su buen talante... «¡Caramba, ni qué hablar!». Se levantaban inmediatamente y mostraban los colmillos, prontos para abalanzarse; nos veíamos forzados a sentarnos otra vez.
A nuestro segundo intento, la agresividad de los animales llegó a tal punto que no nos arriesgamos una tercera vez.
Permanecimos en esta situación cerca de tres horas, y Dios sabe cuánto tiempo hubiera durado si, por suerte, una niñita kurda, que recogía kiziak en el campo, no hubiese aparecido a lo lejos con su asno. Con toda clase de señales logramos por fin atraer su atención. Se acercó y, viendo de qué se trataba, fue a buscar a los pastores a quienes pertenecían los perros y que se encontraban no lejos de allí, detrás de un pequeño cerro.
Los pastores acudieron y llamaron a los perros. Pero sólo cuando estuvieron muy lejos, decidimos levantarnos; los canallas, mientras se alejaban, se volvían constantemente para vigilarnos.
Nos habíamos mostrado muy ingenuos al estimar que después de haber cruzado el río Araks habríamos terminado con las peores pruebas. En realidad, no hacían sino empezar.
La mayor dificultad estribaba en que, después de haber atravesado ese río-frontera y cruzado el desfiladero del monte Agri Daj, ya no podíamos hacernos pasar por aisores, como lo habíamos hecho hasta entonces, por la buena razón de que en el momento de nuestro encuentro con los perros, ya estábamos en un territorio poblado por verdaderos aisores.
Hacerse pasar por armenios, en esas regiones donde entonces eran perseguidos por todos los demás pueblos, era por supuesto imposible. No menos peligroso era querer pasar por turcos o persas; no cabe duda de que hubiera sido preferible presentarse como rusos o judíos, pero ni mi tipo ni el de Pogossian lo permitía.
Había que mostrarse particularmente prudente en ese tiempo si quería uno disimular su verdadera nacionalidad; el que era desenmascarado corría los más graves peligros, porque no eran muy delicados en escoger los medios para librarse de los extranjeros indeseables.
Por ejemplo, habíamos oído decir de fuente segura que unos aisores habían desollado vivos recientemente a varios ingleses que intentaron copiar algunas inscripciones.
Después de haber deliberado largamente, resolvimos disfrazarnos de tártaros del Cáucaso.
Transformamos nuestros vestidos como mejor pudimos y seguimos nuestro viaje.
Finalmente, dos meses después de haber cruzado el Araks, llegamos a la ciudad de Z... Desde allí, debíamos internarnos en un desfiladero en dirección a Siria y, antes de llegar a la célebre cascada de K..., bifurcar hacia el Kurdistán, en cuyo camino debía hallarse, según nuestro parecer, el lugar que era el primer objetivo de nuestro viaje.
Ya nos habíamos adaptado, de manera satisfactoria, a las condiciones circundantes y nuestro viaje proseguía sin estorbos cuando un incidente imprevisto trastornó todos nuestros planes y proyectos.
Un día, sentados al borde del camino, comíamos nuestro pan y el tarej4 que habíamos traído.
4.- El tarej es un pescado seco muy apreciado en esos parajes, y que sólo se pesca en el lago Van.
De pronto, Pogossian se levanta dando un grito y veo una enorme falangia amarilla5 que huye bajo sus pies.
Comprendí inmediatamente la razón de su grito; di un salto, maté la falangia y me precipité hacia Pogossian. Lo había mordido en la pantorrilla.
Sabía que la mordedura de ese animal venenoso es a menudo mortal; rasgué en seguida su ropa para chupar la herida, pero al ver que la mordedura estaba en la parte tierna de la pierna, y sabiendo que si se chupa una llaga con la más leve grieta en la boca, se expone uno a un envenenamiento de la sangre, elegí el menor riesgo para los dos; agarré mi cuchillo, corté un pedazo de la parte gorda de la pantorrilla de mi compañero...; pero, con la prisa, corté un poco más de lo debido.
Después de alejar así todo peligro de envenenamiento mortal, me sentí más tranquilo y me puse a lavar la herida y a vendarla lo mejor que pude.
La herida era profunda. Pogossian había perdido mucha sangre y eran de temer complicaciones. Claro está que por el momento no se podía seguir andando.
¿Qué hacer? Teníamos que hallar inmediatamente una solución.
Después de discutirlo, resolvimos pasar la noche en el mismo lugar y, al día siguiente por la mañana, buscar un medio para llegar a la ciudad de N..., a unos cincuenta kilómetros de allí, donde nos habían encargado entregar una carta a un sacerdote armenio, lo cual descuidamos hacer, porque esa ciudad se hallaba fuera del itinerario que nos habíamos trazado antes del accidente.
Al día siguiente, con la ayuda de un viejo kurdo muy afable que pasaba por allí, alquilé en una aldehuela vecina una especie de carreta tirada por dos bueyes, que servía para transportar el abono. Acosté a Pogossian en la carreta y partimos en dirección a N...
Tardamos cerca de cuarenta y ocho horas en recorrer esa corta distancia, deteniéndonos cada cuatro horas para alimentar a los bueyes.
Una vez en la ciudad de N... fuimos directamente a la casa del sacerdote armenio para quien, además de la carta, llevábamos una recomendación. Nos recibió muy amablemente. Al saber lo que le había ocurrido a Pogossian, inmediatamente le ofreció albergue en su casa y, desde luego, aceptamos con agradecimiento.
La fiebre de Pogossian había subido en el camino y, a pesar de que desapareció al cabo de tres días, la llaga se hizo purulenta y exigía
5.- Especie de tarántula.
muchos cuidados. Tuvimos que aceptar casi por un mes la hospitalidad del sacerdote.
Poco a poco, gracias a esa larga estancia bajo su techo y a las frecuentes conversaciones que teníamos sobre toda clase de asuntos, se establecieron entre el sacerdote y yo relaciones más estrechas.
Un día, me habló incidentalmente de un objeto que poseía, y me contó su historia.
Se trataba de un antiguo pergamino sobre el cual habían trazado una especie de mapa. El objeto pertenecía a su familia desde hacía mucho tiempo. Lo había recibido en herencia de su bisabuelo.
—Hace dos meses -nos explicó el sacerdote-, recibí la visita de un hombre que me era absolutamente desconocido y que me pidió que le enseñara el mapa.
»De cómo pudo enterarse de que tenía el mapa en mi poder, no tengo la menor idea.
»Eso me pareció sospechoso y, como no sabía quién era, primero no quise mostrárselo y hasta negué poseerlo. Pero ese hombre insistió tanto, que me dije: '¿Por qué no dejárselo ver?' Y así lo hice.
»Apenas lo vio, me pidió que se lo vendiera, y me ofreció doscientas libras por el mapa. Por cierto que era una suma grande, pero no necesitaba dinero y no quería separarme de un objeto familiar, al que tenía apego como recuerdo, me negué a vendérselo.
»E1 extranjero, como lo supe, se hospedaba en casa de nuestro bey.
»A1 día siguiente, un servidor del bey vino de parte del viajero a proponerme de nuevo la compra del pergamino, pero esta vez por quinientas libras.
»Debo decir que después de que el extranjero salió de mi casa, muchas cosas me parecieron sospechosas: el hecho de que según todas las apariencias ese hombre había venido de lejos especialmente por ese pergamino, el medio misterioso por el cual supo que ese mapa estaba en mi poder, y para concluir, el enorme interés que había demostrado al mirarlo.
»Todo esto era una prueba evidente de que se trataba de un objeto de mucho valor. Y cuando me ofreció la suma de quinientas libras, pese a que la proposición me tentaba, tuve miedo de no venderlo lo suficientemente caro. Entonces resolví ser muy prudente, y me negué otra vez.
»Esa misma noche el desconocido volvió de nuevo a casa, acompañado por el bey en persona. Reiteró su oferta de quinientas libras por el pergamino, y yo me negué netamente a venderlo por ningún precio.
Pero como había venido esta vez con nuestro bey, invité a ambos a entrar en casa.
«Cuando tomábamos el café hablamos de varias cosas. En el curso de la conversación supe que mi huésped era un príncipe ruso.
»Me dijo que se interesaba mucho por las antigüedades, que el mapa se ajustaba perfectamente a sus colecciones y que, como aficionado, quería comprarlo; estimaba que había ofrecido una suma muy superior a su valor, juzgaba inconcebible dar más por él, y lamentaba mucho mi negativa a vendérselo.
»E1 bey, que nos escuchaba atentamente, se interesó por el pergamino y manifestó el deseo de verlo.
»Cuando lo traje y ambos lo examinaron, se sorprendió muy sinceramente de que un objeto de ese género pudiese valer tan caro.
»De repente, el príncipe me preguntó en qué condiciones le permitiría hacer una copia de mi pergamino.
»Vacilé, no sabiendo qué contestarle. A decir verdad, temí haber perdido un buen comprador.
»Me propuso entonces doscientas libras para que le permitiera hacer una copia del pergamino.
«Sentía escrúpulos de seguir regateando, porque según mi parecer, el príncipe me daba esa suma por nada.
«Comprenda usted, recibía una suma de doscientas libras por el simple permiso de sacar una copia del pergamino. Sin reflexionar más accedí al pedido del príncipe, diciéndome que al fin y al cabo el pergamino quedaría en mi poder y que siempre podría venderlo si lo deseara.
»A1 día siguiente por la mañana, el príncipe vino a mi casa. Extendimos el pergamino sobre una mesa, diluyó con agua el yeso que había traído, y recubrió con él el mapa, después de haberlo aceitado cuidadosamente. Al cabo de algunos minutos, quitó el yeso, lo envolvió en un pedazo de viejo djedjin que le di, me entregó doscientas libras y partió.
»Así Dios me mandó doscientas libras por nada y todavía tengo el pergamino.»
El relato del sacerdote me había interesado vivamente, pero no lo dejé traslucir y le pedí, como por simple curiosidad, que me mostrara ese objeto por el cual le habían ofrecido tanto dinero.
El sacerdote rebuscó en un cofre y sacó un rollo de pergamino. Cuando lo desenrolló, no pude descifrarlo en seguida, pero al mirarlo de cerca... ¡Dios mío, qué emoción!
Nunca olvidaré ese momento.
Un fuerte temblor se apoderó de mí, que aumentaba aún más por el hecho de que me esforzaba interiormente en dominarlo.
Lo que tenía ante los ojos ¿no era precisamente lo que había ocupado tanto mi mente y desde hacía muchos meses no me dejaba dormir?
Era el mapa de lo que llaman El Egipto antes de las arenas.
Esforzándome a duras penas por guardar un aire indiferente, hablé de otras cosas.
El sacerdote enrolló el pergamino y lo puso en el cofre. No era yo un príncipe ruso para pagar doscientas libras por un simple derecho de copia, y sin embargo ese mapa me era aún más necesario que a él; así, decidí en ese mismo momento que debía conseguir una copia a toda costa, y me puse a reflexionar en el medio de obtenerla.
En aquel tiempo Pogossian se sentía lo suficientemente bien como para que lo llevaran a la terraza, donde pasaba largas horas sentado al sol.
Le pedí que me hiciera saber cuándo salía el sacerdote para ocuparse de sus asuntos, y el día siguiente, a una señal suya, me introduje furtivamente en el cuarto a fin de probar una llave que pudiera abrir el cofre.
La primera vez no logré descubrir todos los detalles de la cerradura, y sólo la tercera vez, después de limar bien la llave, conseguí ajustaría.
Una noche, la antevíspera de nuestra salida, aproveché la ausencia del sacerdote para penetrar en su cuarto, sacar el pergamino del cofre y llevarlo a nuestra habitación, donde pasamos toda la noche, Pogossian y yo, calcando minuciosamente el mapa, sobre el cual habíamos aplicado un papel aceitado. Al día siguiente, puse el pergamino en su sitio.
A partir del momento en que llevé sobre mí, cosido en forma invisible en el forro de mi traje, ese misterioso tesoro tan lleno de promesas, todos mis intereses y proyectos anteriores se disiparon, si cabe decirlo. Sentía crecer en mí el imperioso deseo de ir lo más pronto posible a los lugares donde ese tesoro me permitiría apaciguar por fin esa necesidad de saber lo que desde hacía dos o tres años me roía interiormente sin dejarme ningún descanso.
Después de esta proeza que, aunque pudiera justificarse, no por eso dejaba de ser una acción imperdonable hacia el sacerdote armenio que se había mostrado tan hospitalario, hablé con mi compañero Pogossian, todavía mal restablecido, y lo convencí de no escatimar sus escasos recursos financieros y comprar dos de esos buenos caballos de silla del país que habíamos visto durante nuestra estancia, por ejemplo esos pequeños trotadores cuya ambladura nos entusiasmaba tanto, para dirigirnos lo más pronto posible a Siria.
Y en verdad esos caballos tienen un andar tal que pueden llevarlo a uno a la velocidad de vuelo de un gran pájaro, con un vaso lleno de agua en la mano, sin derramar una sola gota.
No hablaré aquí de todas las peripecias de nuestro viaje, ni de las circunstancias imprevistas que nos obligaron muchas veces a cambiar de itinerario. Diré sólo que al cabo de cuatro meses, día tras día, después de habernos despedido del generoso y hospitalario sacerdote armenio, llegamos a la ciudad de Esminia, donde la misma noche de nuestro arribo nos vimos arrastrados en una aventura que debía dar al destino de Pogossian un rumbo definitivo.
Esa noche estábamos sentados en un pequeño restaurante griego de la ciudad, para distraernos un poco después de nuestros intensos esfuerzos y de las emociones por las que habíamos pasado.
Bebíamos tranquilamente su famoso duziko, picando aquí y allá, según la costumbre, en muchos platitos repletos de variados fiambres, desde la caballa seca hasta los garbanzos salados.
Aún había en el restaurante varios grupos de comensales, en su mayoría marineros extranjeros cuyo barco hacía escala en ese puerto. Estos marineros hacían mucha bulla; era evidente que ya habían visitado más de una taberna y que estaban más «llenos que bota de fiesta», como se suele decir.
Entre los comensales de diversas nacionalidades sentados en mesas separadas, de pronto estallaban reyertas, que al comienzo se limitaban a un intercambio de ruidosos apostrofes en una jerga especial, compuesta de griego, de turco, o de italiano; y nada dejaba prever lo que sucedió.
No sé cómo se encendió la mecha, pero de repente un grupo de marineros se levantó como un solo bloque, y se abalanzó con gritos y gestos amenazantes hacia algunos marineros sentados no lejos de nosotros.
Estos a su vez se levantaron y, en un abrir y cerrar de ojos, la batalla estaba en su apogeo.
Pogossian y yo, algo excitados por los vapores del duziko, corrimos en ayuda del pequeño grupo de marineros.
No teníamos la menor idea de qué se trataba, ni de quién tenía la razón, ni quién la culpa.
Cuando los demás parroquianos del restaurante y la patrulla militar que pasaba por allí nos separaron, nos dimos cuenta de que ni un solo combatiente había salido ileso.
Uno tenía la nariz rota, el otro escupía sangre, y así sucesivamente. Estaba yo en medio de ellos, adornado con un enorme moretón debajo
del ojo izquierdo; Pogossian, entre dos palabrotas en armenio, gemía, jadeaba y se quejaba de un intolerable dolor bajo la quinta costilla.
«Calmada la borrasca», como dirían los marineros, Pogossian y yo, hallando que ya bastaba para esa noche, y que nos habíamos «divertido» lo suficiente con gente que ni siquiera nos había pedido nuestros nombres, regresamos a casa como pudimos y nos acostamos.
No se puede decir que charlamos mucho en el camino de regreso; yo guiñaba el ojo sin querer y Pogossian refunfuñaba y se injuriaba por «haberse mezclado en un asunto que no le concernía».
A la mañana siguiente, durante el desayuno, después de múltiples comentarios sobre nuestro estado físico y la manera estúpida de divertirnos la víspera, decidimos no postergar el viaje que habíamos planeado a Egipto, pensando que una larga permanencia en el barco y el aire puro del mar curarían sin dejar huellas todas nuestras «heridas de guerra». Por lo tanto, fuimos inmediatamente al puerto para tratar de encontrar un barco al alcance de nuestro bolsillo, que zarpara hacia Alejandría.
Un velero griego estaba justamente a punto de levar anclas con destino a Alejandría, y fuimos rápidamente al despacho de la compañía de navegación a la que pertenecía el buque para pedir todas las informaciones necesarias.
Ya estábamos frente a la puerta de la oficina cuando un marinero corrió hacia nosotros, muy agitado, y farfullando en un turco entrecortado, empezó a estrecharme la mano y la de Pogossian.
Al comienzo, no comprendimos nada. Luego pusimos en claro que era uno de los marineros ingleses a quienes habíamos ayudado la noche anterior.
Después de hacernos seña de esperarlo, se alejó rápidamente y regresó al cabo de unos minutos, acompañado por tres de sus compañeros. Uno de ellos, como después lo supimos, era oficial. Nos agradecieron calurosamente lo que habíamos hecho la víspera e insistieron en invitarnos a tomar unos tragos de duziko en un restaurante griego cercano.
Después de tres copitas de ese milagroso duziko, digno descendiente del divino mastík de los antiguos griegos, nuestra conversación se hizo más ruidosa y más libre, gracias a la facultad que habíamos heredado de hacernos entender por la mímica griega y los gestos romanos, y también con la ayuda de palabras sacadas de los idiomas de todos los puertos del mundo. Cuando supieron nuestra intención de ir a Alejandría, la acción bienhechora del digno descendiente de este invento de los antiguos griegos no tardó en manifestarse en todo su esplendor.
Los marineros, como si hubieran olvidado nuestra existencia, empezaron a discutir, sin que nosotros pudiéramos darnos cuenta de si disputaban o bromeaban.
Y de repente dos de ellos, tomando de un trago su copita, salieron precipitadamente, mientras los otros dos se empeñaban, a cual mejor, con tono de benevolente enternecimiento, en tranquilizarnos y convencernos de algo.
Poco a poco adivinamos de qué se trataba y la continuación nos probó que estábamos acertados; los dos compañeros que acababan de ausentarse habían ido a ocuparse de los trámites para que pudiéramos embarcarnos en su barco; éste zarpaba al día siguiente para dirigirse al Píreo, de allí a Sicilia, después de Sicilia a Alejandría, donde haría escala dos semanas antes de aparejar para Bombay.
Los marineros tardaron mucho. Mientras los esperábamos, rendimos los honores debidos al prestigioso descendiente del mastík, acompañándolo con un sinfín de juramentos sacados de todas las lenguas.
Por agradable que fuera esta manera de pasar el tiempo, esperando nuevas favorables, Pogossian, que sin duda recordaba su quinta costilla, perdió de golpe la paciencia y se puso a gritar exigiendo imperiosamente que regresáramos en seguida a casa; además, me aseguraba con la mayor seriedad que yo empezaba a tener otro moretón debajo del otro ojo.
Creyendo que Pogossian aún no estaba completamente restablecido de la mordedura de la falangia, no quise contrariarlo. Me levanté dócilmente y sin entrar en explicaciones con los compañeros que el azar nos había brindado para liquidar el duziko, lo seguí.
Asombrados por esta inesperada y silenciosa salida de sus defensores de la víspera, los marineros se levantaron a su vez y nos acompañaron.
Teníamos que recorrer un camino bastante largo. Cada uno se distraía a su manera: uno cantaba, el otro gesticulaba como para probar algo a alguien, aquél silbaba una marcha guerrera...
En cuanto llegó a casa, Pogossian se acostó sin desvestirse. Por lo que respecta a mí, presté mi cama al mayor de los marineros, me acosté en el suelo y señalé al otro un sitio a mi lado.
En la noche fui despertado por un terrible dolor de cabeza y, recordando trozos de lo que había sucedido la víspera, me acordé, entre otras cosas, de los marineros que nos habían acompañado; pero al mirar alrededor del cuarto, comprobé que se habían ido.
Volví a dormirme. Ya entrada la mañana fui despertado por el ruido de la vajilla que movía Pogossian al preparar el té y por los acentos
de cierta plegaria armenia que él entonaba todas las mañanas: Loussatzav lussn est parirte yes avadam dzer dyentaninn.
Ese día ni Pogossian ni yo teníamos deseo de tomar té; teníamos más bien necesidad de tomar algo ácido. Nos contentamos con agua fría, y sin intercambiar una palabra nos volvimos a acostar.
Nos sentíamos los dos muy deprimidos y muy miserables. Por añadidura tenía la impresión de que una decena de cosacos, con sus caballos y armas, habían pasado la noche dentro de mi boca.
Aún estábamos en cama, sumidos en el mismo estado, y cada cual rumiaba silenciosamente sus pensamientos, cuando la puerta se abrió con estrépito.
Tres marineros ingleses irrumpieron en el cuarto. Uno sólo pertenecía al grupito de la noche anterior; a los otros dos los veíamos por primera vez.
Trataron de explicarnos algo, interrumpiéndose unos a otros a cada instante.
A fuerza de hacerles preguntas y de rompernos la cabeza, comprendimos finalmente que querían que nos levantáramos, nos vistiéramos a toda prisa y los acompañáramos al buque, por cuanto habían obtenido de sus jefes permiso para llevarnos «en calidad de empleados civiles de navegación».
Mientras nos vestíamos, los marineros seguían charlando alegremente, como podíamos verlo por la expresión de sus caras; y para gran sorpresa nuestra, se levantaron los tres de un salto y empezaron a prepararnos las maletas.
En el tiempo en que tardamos en vestirnos, llamar al ustabash del paradero de caravanas y pagar nuestra cuenta, todas nuestras cosas ya estaban cuidadosamente empaquetadas. Los marineros se las repartieron y nos hicieron seña de seguirlos.
Bajamos a la calle y nos dirigimos al puerto.
En el muelle nos esperaba un bote con dos marineros. Remaron durante media hora al son de interminables canciones inglesas y abordamos un buque de guerra bastante grande.
Visiblemente nos esperaban, ya que apenas estuvimos en el puente, varios marineros se apoderaron de nuestro equipaje y nos condujeron a un pequeño camarote situado en la cala, cerca de las cocinas, que con toda evidencia había sido preparado para nosotros.
Después de habernos instalado mal que bien en ese rincón un tanto asfixiante pero que a nosotros nos parecía muy cómodo, seguimos al puente superior a uno de los marineros en cuya defensa habíamos salido en el restaurante.
Nos sentamos sobre rollos de cuerdas, y poco después toda la tripulación, simples marineros u oficiales subalternos, hizo un círculo a nuestro alrededor.
Todos esos hombres, sin distinción de grado, parecían tener hacia nosotros un sentimiento muy marcado de benevolencia; para cada uno era un deber estrecharnos las manos y, al comprobar nuestra ignorancia del idioma inglés, se esforzaban, tanto por gestos como por palabras captadas por doquier, en decirnos algo agradable.
Durante esta conversación un tanto original, uno de ellos que hablaba el griego de un modo más o menos tolerable, sugirió que cada uno de los presentes se impusiera la tarea en la travesía de aprender diariamente por lo menos veinte palabras, nosotros de inglés, ellos de turco.
Esta propuesta fue aprobada con ruidosas exclamaciones, y dos marineros, nuestros amigos de la víspera, se ocuparon inmediatamente de elegir y escribir las palabras inglesas que, según ellos, nosotros debíamos aprender primero, mientras Pogossian y yo preparábamos una lista de palabras turcas.
Cuando atracó el bote que traía a los oficiales superiores y llegó el momento de zarpar, los hombres se dispersaron poco a poco para cumplir con sus respectivas obligaciones. Pogossian y yo nos pusimos inmediatamente a la obra para aprender nuestras primeras veinte palabras de inglés escritas para nosotros en letras griegas según el principio fonético.
Estábamos cautivados hasta tal punto por el estudio de esas veinte palabras, esforzándonos por pronunciar correctamente esos sonidos desacostumbrados y tan extraños para nuestros oídos, que la noche cayó y el buque salió del puerto sin que nos diéramos cuenta.
Para arrancarnos de nuestro trabajo fue necesaria la llegada de un marinero que, andando al ritmo del balanceo, vino a explicarnos con gestos muy expresivos que ya era tiempo de comer, y nos llevó a nuestros camarotes, cerca de las cocinas.
Después de habernos puesto de acuerdo durante la comida y pedir consejo al marinero que hablaba algo de griego, decidimos pedir permiso -que obtuvimos la misma noche— para que yo puliera desde el día siguiente los cobres y hierros del buque, y para que Pogossian hiciera un trabajo cualquiera en la sala de máquinas.
No me extenderé sobre los sucesos que marcaron nuestra estancia en el buque de guerra.
El día de nuestra llegada a Alejandría, me despedí calurosamente de nuestros acogedores marineros y abandoné el navio con la muy firme intención de llegar a El Cairo lo más pronto posible. En cuanto
a Pogossian, que había trabado amistad con varios marineros y a quien el trabajo de las máquinas apasionaba, había expresado el deseo de quedarse a bordo y seguir el viaje. Habíamos convenido que seguiríamos en contacto.
Como supe más tarde, Pogossian, después de nuestra separación, continuó trabajando en el buque de guerra inglés, en la sección de máquinas.
De Alejandría salió para Bombay, hizo escala en diversos puertos australianos y finalmente desembarcó en Inglaterra, en el puerto de Liverpool.
Allá, a instancias de sus nuevos amigos y con su apoyo, Pogossian entró en una escuela de la marina, donde al mismo tiempo que se dedicaba a estudios técnicos muy avanzados, logró perfeccionar sus conocimientos de inglés. Al cabo de dos años, recibía el título de ingeniero mecánico.
Para terminar este capítulo, consagrado al primer compañero y amigo de mi juventud, Pogossian, quiero anotar aquí un rasgo original de su psiquismo, aparente desde su más temprana edad, y muy característico de su individualidad: Pogossian estaba siempre ocupado, siempre trabajaba en algo.
Nunca se quedaba sentado con los brazos cruzados, nunca se le veía recostado como sus compañeros para devorar libros que no traen nada real y cuya única finalidad es la de distraer.
Si no tenía nada especial que hacer, balanceaba los brazos en cadencia, o daba vueltas en el mismo sitio, o se dedicaba a toda clase de manipulaciones con los dedos.
Le pregunté un día por qué, en lugar de descansar, hacía el papel de idiota, ya que nadie le pagaría sus ejercicios inútiles.
—Tienes razón —me replicó—; hoy nadie me pagará por esas «estúpidas monerías», como dices tú, y cuantos fueron salados en el mismo tonel. Pero más tarde serán ustedes mismos o sus hijos quienes me pagarán por haberlas hecho.
»Bromas aparte, lo hago porque amo el trabajo. No es con mi naturaleza con lo que lo amo, porque la mía es tan perezosa como la de los demás hombres, y nunca quiere hacer algo útil. Amo el trabajo con mi buen sentido».
Luego añadió:
—Y por favor, no pierdas de vista que cuando empleo la palabra yo, debes entenderla no como mi yo integral, sino solamente como mi
inteligencia. Amo al trabajo, y me impuse como tarea lograr con perseverancia que mi naturaleza toda ame el trabajo, y no sólo mi razón.
»Además, tengo la absoluta convicción de que en el mundo un trabajo consciente nunca se pierde. Tarde o temprano, alguien debe pagar por él. Por consiguiente, si trabajo hoy así, sirvo a la vez a dos de mis objetivos: en primer lugar tal vez acostumbre a mi naturaleza a no ser perezosa; y en segundo lugar, aseguro mi vejez. Como sabes, es muy probable que mis padres no me dejen una herencia que pueda bastarme cuando carezca de fuerzas para ganarme el sustento.
»Y más que todo, trabajo porque en la vida lo único que conforta es el trabajar, no por fuerza, sino conscientemente. Eso es lo que distingue al hombre de los asnos de Karabaj, que también trabajan día y noche.»
Esta manera de razonar fue más tarde plenamente justificada por los hechos.
Pese a haber pasado toda la juventud, es decir, el tiempo más precioso de que dispone el hombre para asegurar su vejez, en viajes supuestamente inútiles, sin preocuparse en ahorrar dinero para cuando llegara a viejo, y a no emprender verdaderos negocios sino hacia el año 1908, es hoy uno de los hombres más ricos de la tierra.
En cuanto a la honestidad de los medios puestos en juego para adquirir sus riquezas, está fuera de duda.
Tenía razón al decir que un trabajo consciente nunca se pierde.
En verdad ha trabajado como un buey, día y noche, honrada y conscientemente, durante toda su vida, cualesquiera que fuesen las condiciones y las circunstancias.
¡Que Dios le otorgue hoy el descanso que se merece!
Solovief
«Durante mi viaje a Ceilán, y en los dieciocho meses que siguieron, esta fatiga interior se transformó poco a poco en un triste descorazonamiento que dejó en mí un gran vacío y me apartó de todos los intereses que me ataban a la vida.
»Cuando llegué a Ceilán, conocí al célebre monje budista A... Hablábamos a menudo, con gran sinceridad, y como consecuencia organicé con él una expedición para remontar el curso del Indo según un programa minuciosamente establecido y un itinerario estudiado hasta en sus menores detalles, con la esperanza de resolver al fin los problemas que a ambos nos preocupaban.
»Esta tentativa era para mí la última paja a la que aún me aferraba. Y cuando vi que ese viaje era una vez más la persecución de un espejismo, todo murió para siempre en mí, y ya no quise emprender más nada.
»Después de esta expedición regresé por casualidad a Kabul, donde me abandoné sin reserva a la despreocupación oriental, viviendo sin objetivo, sin interés, contentándome, por hábito automático, con visitar a viejos conocidos o conocer a algunas personas nuevas.
»Iba a menudo a casa de mi viejo amigo el Aga Khan.
»Las recepciones en casa de un hombre tan rico en aventuras daban un poco de sabor picante a la vida fastidiosa de Kabul.
»Un día, al llegar a su casa, divisé entre los invitados a un viejo tamil, sentado en el sitio de honor, con vestidos que en nada concordaban con la casa del Aga Khan.
«Después de desearme la bienvenida, el Khan, al ver mi perplejidad, me susurró muy rápidamente que ese hombre respetable era uno de sus viejos amigos, por quien sentía grandes obligaciones y que una vez hasta le había salvado la vida. Me dijo que el anciano vivía en algún lugar del norte pero que a veces venía a Kabul, fuera para ver a sus familiares, fuera por cualquier otro asunto, y cada vez le hacía una visita de paso, lo cual era siempre para él una alegría indescriptible, porque jamás había encontrado un hombre de una bondad semejante. Me aconsejó que hablara con él, añadiendo que, en tal caso, debía hablar en voz muy alta porque era duro de oído.
»La conversación, interrumpida un momento por mi llegada, prosiguió.
«Hablaban de caballos,- el anciano participaba en la discusión. Era claro que sabía de caballos, y otrora había sido gran aficionado.
»Luego pasamos a la política. Hablamos de los países vecinos, de Rusia, de Inglaterra; y cuando se nombró a Rusia, el Aga Khan, designándome, dijo con tono jovial:
»¡Por favor!, no hablen mal de Rusia. Podrían ofender a nuestro huésped ruso...
»Lo había dicho en broma, pero el deseo del Khan de prevenir un ataque más o menos inevitable contra los rusos era evidente. En aquella época, reinaba un odio general contra los rusos y los ingleses.
»Luego la conversación decayó, y nos pusimos a hablar en pequeños grupos separados.
«Charlaba con el anciano, que se me hacía cada vez más simpático. Hablando conmigo en el idioma local, me preguntó de dónde venía y si me encontraba en Kabul desde hacía mucho tiempo.
»De repente, se puso a hablar en ruso, con fuerte acento, pero muy correctamente; me explicó que había estado en Rusia, en Moscú y San Petersburgo, y que había vivido mucho tiempo en Bujara, donde frecuentó a numerosos rusos. Así aprendió el idioma. Añadió que se sentía muy contento de tener la ocasión de hablar ruso, porque por falta de práctica lo estaba olvidando por completo.
»Un poco más tarde me dijo que si me era agradable hablar en mi idioma natal, podríamos salir juntos; que quizá yo quisiera hacerle a él, un anciano, el honor de sentamos juntos en un chaijané donde podríamos conversar.
»Me explicó que desde la infancia tenía la costumbre y la debilidad de ir a cafés o chaijanés y que ahora, cuando se encontraba en la ciudad, no podía negarse el placer de ir allí en sus momentos libres, porque —me dijo—, a pesar del tumulto y del alboroto, en ninguna otra parte se piensa mejor. Y—añadió— tal vez sea precisamente a causa de ese tumulto y de ese alboroto que se piensa tan bien.
»Con el mayor placer consentí en acompañarlo. Claro está, no para hablar en ruso, sino por una razón que no podía explicarme.
«Aunque yo ya era viejo, sentía por ese hombre lo que un nieto hubiera sentido por un abuelo bien amado.
»Pronto los invitados se dispersaron. El anciano y yo partimos también, hablando en el camino de mil y una cosas.
«Llegados al café nos sentamos en un rincón de una terraza abierta, donde nos sirvieron té verde de Bujara. Por la atención y el cuidado que mostraban al anciano en el chaijané, se veía cuán conocido y estimado era.
»E1 anciano se puso a hablar de los tadyiks, pero después de la primera taza de té se interrumpió y dijo: «No hablamos sino de cosas fútiles.
Y no se trata de eso». Y después de mirarme fijamente, desvió los ojos y calló.
»E1 hecho de haber interrumpido así nuestra conversación, las últimas palabras que había pronunciado y la mirada penetrante que me había lanzado, todo eso me parecía extraño. Me decía: ¡Pobre! Tal vez su pensamiento ya esté debilitado por la edad y chochea. Y me sentía conmovido de piedad por ese simpático anciano.
»Ese sentimiento de piedad recayó poco a poco sobre mí mismo. Pensaba que muy pronto chochearía yo también, que no estaba muy lejano el día en que ya no podría dirigir mis pensamientos y así sucesivamente.
»Estaba tan perdido en el penoso torbellino de estas reflexiones que hasta me había olvidado del anciano.
»De repente oí de nuevo su voz. Las palabras que decía disiparon al instante mis tristes pensamientos y me obligaron a salir de mi estado. Mi piedad dejó lugar a un estupor como jamás lo había sentido:
¡Así es! ¡Gogó, Gogó! Durante cuarenta y cinco años te esforzaste, te atormentaste, trabajaste sin descanso, y ni una sola vez pudiste decidirte a trabajar en tal forma que, aunque fuera por algunos meses, el deseo de tu cerebro se convirtiera en deseo de tu corazón. ¡Si hubieses podido lograr tal cosa, no pasarías tu vejez en una soledad como en la que te encuentras en este momento!
»Ese nombre de Gogó que pronunció al principio me hizo estremecer de sorpresa.
»¿Cómo ese hindú, que me veía por primera vez, aquí, en Asia Central, podía conocer ese sobrenombre que sólo mi madre y mi nodriza me daban en mi infancia, sesenta años atrás, y que nadie desde entonces había repetido jamás?
«¿Puedes imaginar mi sorpresa?
«Recordé al punto que después de la muerte de mi esposa, cuando aún era muy joven, un viejo había venido a verme a Moscú.
»Me pregunté si no era el mismo misterioso anciano.
»Pero no —ante todo, el otro era de elevada estatura y no se parecía a éste. Además, no debía de estar vivo desde hacía mucho tiempo; hacía cuarenta y un años que aquello había ocurrido y en esa época ya era muy viejo.
»No podía hallar explicación alguna al hecho de que, evidentemente, ese hombre no sólo me conocía sino que no ignoraba nada de mi estado interior, del cual sólo yo tenía conciencia.
«Mientras todos estos pensamientos se sucedían en mi mente, el anciano se había abismado en profundas reflexiones y se estremeció cuando al concentrar al fin mis fuerzas, exclamé:
¿Quién es pues usted para conocerme tan bien? ¿Qué puede importarte en este momento quién soy, y lo que soy? ¿Es posible que aún viva en ti esa curiosidad a la que debes no haber sacado fruto alguno de los esfuerzos de toda tu vida? ¿Es posible que sea todavía tan fuerte como para que, aun en este minuto, no puedas dedicarte con todo tu ser al análisis de este hecho —el conocimiento que tengo de ti— sólo con el objeto de que te explique quién soy y cómo te reconocí?
»Los reproches del anciano me tocaban en lo más sensible.
Sí, padre, tienes razón -dije—. ¿Qué puede importarme lo que pasa fuera de mí, y cómo pasa? He asistido a muchos milagros, pero ¿de qué me sirvió todo eso?
Sólo sé que todo está vacío en mí en este momento, y que este vacío podría no existir si no estuviera en poder de ese enemigo interior, como has dicho, y si hubiera consagrado mi tiempo, no a satisfacer la curiosidad de todo cuanto ocurre fuera de mí, sino en luchar contra ella. Sí... ¡Ahora es demasiado tarde! Todo cuanto ocurre fuera de mí debe serme hoy indiferente. No quiero saber nada de lo que te pregunté, y no quiero importunarte más.
Te ruego sinceramente que me perdones por la pena que te causé en estos pocos minutos.
«Después, permanecimos mucho tiempo sentados, absorto cada uno en sus pensamientos.
«Finalmente, rompió el silencio:
Quizá no sea demasiado tarde. Si sientes con todo tu ser que en ti todo está realmente vacío, te aconsejo que, una vez más, hagas un intento. Si sientes muy vivamente, y te das cuenta sin la menor duda de que todo aquello por lo que te esforzaste hasta ahora no es sino un espejismo, y si aceptas una condición, trataré de ayudarte. Esa condición consiste en morir conscientemente a la vida que has llevado hasta ahora, es decir, romper de una vez por todas con los hábitos automáticamente establecidos de tu vida exterior, para ir al lugar que te indicaré.
»A decir verdad ¿qué me quedaba por romper? Eso ni siquiera era una condición para mí, ya que aparte de las relaciones que tenía con algunas personas, no existía para mí ningún otro interés.
»En cuanto a esas mismas relaciones, me había visto obligado, por varias razones, a no pensar más en ellas.
»Le declaré que estaba dispuesto a partir en ese mismo instante a donde fuera necesario.
»Se levantó, me dijo que liquidara todos mis asuntos, y, sin añadir palabra, desapareció en la muchedumbre.
»A1 día siguiente lo arreglé todo, di ciertas órdenes, escribí algunas cartas de negocios a mi patria y esperé.
»Tres días después, un joven tadyik vino a mi casa, y me dijo brevemente:
Me escogieron para servirle de guía. El viaje durará un mes. He preparado esto, esto y aquello.
Le ruego me diga qué me falta preparar, cuándo quiere usted que reúna la caravana y en qué lugar.
»No necesitaba nada más, ya que todo había sido previsto para el viaje, y le contesté que estaba listo para ponerme en marcha a partir de la mañana siguiente; en cuanto al lugar de partida, le pedí que lo designara él mismo.
«Entonces me dijo, siempre lacónico, que estaría al día siguiente a las 6 de la mañana en el parador de caravanas dálmata, situado a la salida de la ciudad, en la dirección de Uzun-Kerpi.
»A1 día siguiente nos pusimos en marcha con una caravana que me trajo aquí dos semanas más tarde —y lo que encontré aquí, tú mismo lo verás. Mientras tanto, cuéntame más bien lo que sabes de nuestros amigos comunes.»
Viendo que este relato había fatigado a mi viejo amigo, le propuse posponer para más tarde nuestra conversación y le dije que le contaría todo con el mayor placer, pero que por ahora debía descansar, para curarse más pronto.
Mientras el príncipe Liubovedsky se vio obligado a guardar cama, íbamos a verlo en el segundo patio, pero tan pronto se sintió mejor y pudo salir de su celda vino a vernos.
Hablábamos cada día durante dos o tres horas. Esto siguió así dos semanas. Un día, fuimos llamados al recinto del tercer patio, a la morada del jeque del monasterio, quien nos habló con la ayuda de un intérprete.
Nos dio como instructor a uno de los monjes más viejos, un anciano que se parecía a un icono, y que, al decir de los otros hermanos, tenía doscientos setenta y cinco años.
Desde entonces entramos, por así decir, en la vida del monasterio. Como teníamos acceso a casi todas partes llegamos a conocer bien el lugar.
En el centro del tercer patio se levantaba una especie de gran templo, donde los habitantes del segundo y tercer patio se reunían dos veces por día para asistir a las danzas sagradas de las grandes sacerdotisas o para escuchar música sagrada.
Cuando el príncipe Liubovedsky estuvo completamente restablecido nos acompañó a todas partes y nos explicó todo. Era para nosotros como un segundo instructor.
Quizá escriba un día un libro especial sobre los detalles de este monasterio, sobre lo que representaba y sobre lo que en él se hacía. Por ahora, creo necesario describir en forma lo más detallada posible un extraño aparato que vi allí, y cuya estructura me produjo, cuando lo hube comprendido más o menos, una impresión trastornadora.
Cuando el príncipe Liubovedsky se convirtió en nuestro segundo instructor, pidió un día, por propia iniciativa, permiso para llevarnos a un pequeño patio lateral, el cuarto, llamado patio de las mujeres, para asistir a la clase de las alumnas dirigida por las sacerdotisas danzantes que participaban diariamente en las danzas sagradas del templo.
El príncipe, sabiendo el interés que yo tenía en aquel tiempo por las leyes que rigen los movimientos del cuerpo y del psiquismo humano, me aconsejó, mientras mirábamos la clase, que prestase especial atención a los aparatos con cuya ayuda las jóvenes candidatas estudiaban su arte.
Por su solo aspecto, esos extraños aparatos daban ya la impresión de haber sido fabricados en tiempos muy antiguos.
Eran de ébano con incrustaciones de marfil y nácar.
Cuando no los utilizaban y los colocaban juntos, formaban una masa que recordaba el árbol vezanelniano con sus ramificaciones todas semejantes. Observándolo más de cerca, cada uno de esos aparatos se presentaba bajo la forma de un pilar liso, más alto que un hombre, fijo sobre un trípode, y de donde salían, en siete lugares, unas ramas especialmente elaboradas. Estas ramas estaban divididas en siete segmentos de diferentes dimensiones. Cada uno de dichos segmentos disminuía en largo y en ancho en relación directa con su alejamiento del pilar.
Cada segmento estaba ligado al siguiente por medio de dos bolas de marfil encajadas una dentro de la otra. La bola exterior no recubría enteramente a la bola interior, lo cual permitía fijar a esta última una
de las extremidades de cualquier segmento de la rama, mientras que a la bola exterior podía fijarse la extremidad de otro segmento.
Esta especie de unión se parecía a la articulación del hombre humano y permitía a los siete segmentos de cada rama moverse en la dirección necesaria.
Sobre la bola interior había signos trazados.
Había en la sala tres de estos aparatos; cerca de cada uno se veía un pequeño armario lleno de placas de metal de forma cuadrada.
También estas placas tenían signos trazados.
El príncipe Liubovedsky nos explicó que estas placas eran reproducciones de unas placas de oro puro que se encontraban en la celda del jeque.
Los expertos calculaban que el origen de estas placas y de estos aparatos se remontaba a unos cuatro mil quinientos años.
Y el príncipe nos explicó que al hacer corresponder los signos trazados sobre las bolas con los de las placas, las bolas tomaban cierta posición, que a su vez gobernaba la posición de los segmentos.
Para cada caso, cuando todas las bolas están dispuestas de la manera necesaria, la posición correspondiente se encuentra perfectamente definida en su forma y su amplitud, y las jóvenes sacerdotisas permanecen durante horas frente a los aparatos así arreglados para aprender esta posición y recordarla.
Deben pasar muchos años antes de que les permitan a estas futuras sacerdotisas danzar en el templo. Únicamente pueden hacerlo las sacerdotisas de edad y con experiencia.
En este monasterio todos conocen el alfabeto de estas posiciones y, de noche, cuando las sacerdotisas danzan en la gran sala del templo, según el ritual propio del día, los hermanos leen en estas posiciones verdades que los hombres insertaron en ellas hace varios miles de años.
Estas danzas llenan una función análoga a la de nuestros libros. Como lo hacemos hoy en el papel, otros hombres en otras épocas anotaron en estas posiciones informaciones relativas a acontecimientos ocurridos hace mucho tiempo, a fin de transmitirlas siglo tras siglo a los hombres de las generaciones futuras, y llamaron a esas danzas, danzas sagradas.
Las que llegan a ser sacerdotisas son en su mayoría jóvenes consagradas desde la más temprana edad, por voto de sus padres o por otras razones, al servicio de Dios o de un santo.
Estas futuras sacerdotisas entran al templo en la infancia para recibir allí toda la instrucción y la preparación necesarias, especialmente en lo que concierne a las danzas sagradas.
Poco después de haber visto por primera vez esta clase, tuve la ocasión de ver danzar a las verdaderas sacerdotisas, y quedé sorprendido, no por el sentido de estas danzas, que todavía no comprendía, sino por la exactitud exterior y la precisión con que eran ejecutadas.
Ni en Europa ni en ninguno de los lugares donde había observado con interés consciente esta manifestación humana automatizada, hallé jamás nada comparable a esta pureza de ejecución.
Vivíamos en ese monasterio desde hacía tres meses, y empezábamos a aclimatarnos a las condiciones existentes, cuando un día el príncipe se me acercó con aire serio. Me dijo que esa misma mañana lo habían llamado a casa del jeque donde se hallaban varios hermanos de los de más edad.
—El jeque me dijo —añadió el príncipe—, que sólo me restan tres años de vida y que me aconsejaba pasarlos en el Monasterio Olman, situado sobre la vertiente norte del Himalaya, para emplear mejor ese tiempo en lo que había sido la aspiración de toda mi vida.
»Se comprometió, si yo aceptaba, a darme todas las instrucciones y las directivas necesarias, y a arreglarlo todo para que mi estancia fuera realmente fecunda. Sin la menor vacilación, acepté inmediatamente, y se decidió que saldría dentro de tres días acompañado por hombres calificados.
»Y quiero pasar estos últimos días enteramente contigo, ya que el azar quiso que llegaras a ser la persona más cercana a mí en esta vida».
La sorpresa me clavó en el sitio y permanecí largo rato sin poder pronunciar ni una sola palabra. Cuando me recobré un poco, le pregunté tan sólo:
—¿Es posible que eso sea verdad?
—Sí -contestó el príncipe-, no puedo hacer nada mejor para emplear el tiempo que me queda. Quizá así pueda recuperar el tiempo que perdí de manera tan inútil y tan absurda, en esos muchos años en que tuve tantas posibilidades.
»Es mejor no hablar más de esto, sino emplear estos tres días en algo más esencial para el presente. En cuanto a ti, sigue pensando que estoy muerto desde hace mucho tiempo, ¿no me dijiste tú mismo a tu llegada que habías hecho celebrar un servicio fúnebre por mí y que poco a poco te habías resignado a la idea de haberme perdido? Y ahora, de la misma manera que nos encontramos por azar, también por azar nos separaremos sin tristeza.»
Tal vez no le fuera difícil al príncipe hablar de todo esto con tanta serenidad; pero para mí era muy duro darme cuenta de que iba a perder, y esta vez para siempre, al hombre a quien más quería.
Pasamos esos tres días sin separarnos, y hablamos de muchas cosas. Pero sentía mi corazón acongojado, sobre todo cuando el príncipe sonreía.
Al verlo, sentía desgarrárseme el alma, porque esa sonrisa era para mí el signo de su bondad, de su amor y de su paciencia.
Finalmente, cuando pasaron los tres días, una mañana, muy triste para mí, lo ayudé a cargar la caravana que debía separarme para siempre de ese hombre tan bueno.
Me pidió que no lo acompañara. La caravana se puso en marcha. Antes de desaparecer detrás de la montaña, el príncipe se volvió, me miró y me bendijo tres veces.
¡Paz a tu alma, hombre santo, príncipe Yuri Liubovedsky!
Quiero ahora, para concluir este capítulo consagrado al príncipe Yuri Liubovedsky, describir en todos sus detalles la trágica muerte de Solovief, que se produjo en circunstancias muy particulares.
La muerte de Solovief
Poco después de nuestra estancia en el monasterio principal de la cofradía Sarmung, Solovief entró en el grupo de los Buscadores de la Verdad. Como lo exigía la regla, había salido fiador de él. Una vez admitido como miembro de ese grupo, puso la misma conciencia y la misma perseverancia en trabajar para su propio perfeccionamiento como en participar en todas las actividades generales del grupo.
Tomó parte activa en varias de nuestras expediciones, y precisamente durante una de ellas, en el año 1898, murió de la mordedura de un camello salvaje en el desierto de Gobi.
Relataré este acontecimiento en todos sus detalles, no sólo porque la muerte de Solovief fue muy extraña, sino también porque nuestra manera de desplazarnos en el desierto de Gobi no tenía precedentes y su descripción será muy instructiva para el lector.
Empezaré mi relato por el momento en que, después de dejar Tashkent, de remontar con grandes dificultades el curso del río Charakchan y franquear varios desfiladeros de montañas, llegamos a F., pequeña localidad situada en el límite de las arenas del desierto de Gobi.
Decidimos, antes de emprender la travesía del desierto, tomar algunas semanas de descanso. Aprovechando nuestras vacaciones nos pusimos a frecuentar, ya en grupo, ya aisladamente a los habitantes de la localidad. Les hicimos muchas preguntas, y nos revelaron toda clase de creencias relativas al desierto de Gobi.
La mayoría de sus relatos afirmaban que aldeas, y hasta ciudades enteras, estaban sepultadas bajo las arenas del desierto actual, con innumerables tesoros y riquezas que pertenecían a los pueblos que habían vivido en esa región, antaño próspera. El lugar donde se hallaban esas riquezas, según decían, era conocido por algunos hombres de las aldeas vecinas; era un secreto que se transmitía por herencia, bajo juramento, y cualquiera que violara ese juramento debía sufrir, como ya muchos lo habían experimentado, un castigo especial, proporcional a la gravedad de su traición.
En el transcurso de estas conversaciones se aludió más de una vez a una región del desierto de Gobi donde, según muchas personas, estaba sepultada una gran ciudad. Una cantidad de indicios singulares, que podían lógicamente concordar, interesaron mucho a varios de los nuestros, y sobre todo al profesor de arqueología Skridlov.
Después de discutirlo largamente, decidimos atravesar el desierto de Gobi, pasando por la región donde, según todas esas indicaciones, debía de encontrarse la ciudad sepultada en la arena.
De hecho, teníamos la intención de emprender excavaciones, al azar, bajo la dirección del anciano profesor Skridlov, gran especialista en la materia.
Establecimos nuestro itinerario según ese plan.
A pesar de que la región indicada no estaba cerca de ninguna de las pistas más o menos conocidas que atraviesan el desierto de Gobi, resolvimos atenernos a uno de nuestros viejos principios: no seguir nunca caminos trillados; y sin reflexionar más en las dificultades que pudieran presentarse, cada cual dio libre curso a un sentimiento muy parecido a la alegría.
Cuando ese sentimiento se hubo calmado un poco, empezamos a elaborar en detalle nuestro plan y descubrimos entonces las desmedidas dificultades de nuestro proyecto, hasta el punto de preguntarnos si era realizable.
De hecho, nuestro nuevo itinerario era muy largo y parecía impracticable con los medios habituales.
La dificultad mayor consistía en asegurarse, para toda la duración del viaje, reservas suficientes de agua y alimentos, porque, calculándolas hasta en lo mínimo, se hubiera necesitado tal cantidad, que no
hubiéramos podido llevar nosotros mismos semejante carga. No se podía pensar en utilizar bestias de carga porque no podíamos contar ni con una sola brizna de hierba ni con una sola gota de agua, y no encontraríamos ningún oasis en nuestro camino.
A pesar de todo no abandonamos nuestro plan; pero después de mucha reflexión, decidimos de común acuerdo no emprender nada en ese momento, a fin de permitir a cada uno consagrar durante un mes todos los recursos de su inteligencia a encontrar una salida a esa situación sin esperanza. Además, se otorgaba a cada cual la posibilidad de ir a donde quisiera y de hacer lo que quisiera.
La dirección del asunto fue confiada al profesor Skridlov, a quien habíamos elegido jefe por ser el de más edad y el más respetable de nosotros, y también porque tenía a su cargo nuestra caja común.
Al día siguiente todos recibimos cierta suma de dinero; algunos se fueron de la aldea, otros se quedaron y se organizaron, cada uno según su propio plan.
El próximo lugar de reunión sería una aldehuela situada a la orilla de las arenas que nos proponíamos atravesar.
Un mes después nos encontrábamos allí e instalábamos nuestro campamento bajo la dirección del profesor Skridlov. Cada uno tuvo entonces que presentar un informe sobre la solución que contemplaba. El orden de los informes se tiró a la suerte.
Los tres primeros fueron, por orden, el del geólogo Karpenko, luego el del doctor Sari-Oglé, y finalmente el del filólogo Ielov.
Estos informes eran de un interés tan palpitante por su novedad, la originalidad de su concepción, y hasta su forma de expresión, que se han grabado en mi memoria y aun hoy puedo reconstruirlos casi palabra por palabra.
Karpenko empezó así su discurso:
—A pesar de que a ninguno de ustedes, lo sé, le gusta la manera de los sabios europeos, que en vez de ir derechos a las metas les relatan un cuento que se remonta casi hasta Adán, esta vez el asunto es tan serio que creo necesario, antes de someterles mis conclusiones, hacerles conocer las reflexiones y deducciones que me han inducido a lo que les propondré dentro de poco. —Hizo una pausa y prosiguió:
»E1 de Gobi es un desierto cuyas arenas, como lo afirma la ciencia, son de formación tardía.
«Existen dos hipótesis al respecto:
»O bien estas arenas son una antigua cuenca marina, o bien han sido traídas por los vientos de las cimas de las cadenas rocosas del Tianchan, del Hindu-Kuch, del Himalaya y de las montañas que bordeaban otrora
el desierto al norte, pero que han desaparecido, erosionadas por el viento en el transcurso de los siglos.
«Teniendo en cuenta que debemos preocuparnos en primer lugar de tener alimentos suficientes para toda la duración de nuestro viaje a través del desierto, tanto para nosotros como para los animales que juzguemos útil llevar, tomé en consideración esas dos hipótesis a la vez y me pregunté si no podríamos utilizar, a tal fin, las mismas arenas.
»He aquí mi razonamiento: si estas arenas son realmente una antigua cuenca marina, deben necesariamente de presentar una capa o zona de diversas conchas. Ahora bien, como las conchas están constituidas por organismos, deben de contener sustancias orgánicas. Se trata pues solamente, para nosotros, de hallar la manera de hacer asimilables esas sustancias y susceptibles de transmitir así la energía necesaria a la vida.
»Si las arenas de este desierto son producto de la erosión, es decir, si son de origen rocoso, ha sido probado de manera incontestable que el terreno de la mayoría de los bienhechores oasis del Turkestán, así como el terreno de las regiones vecinas de ese desierto, tienen un origen puramente vegetal, y que están constituidos por sustancias orgánicas provenientes de regiones más elevadas.
»Si es así, tales sustancias han debido de infiltrarse también en el curso de los siglos en la masa general de las arenas de nuestro desierto y mezclarse con ellas.
»Luego pensé que, según la ley de la gravedad, todas las sustancias, o elementos de sustancias, se agrupan siempre según su peso, y que en el presente caso las sustancias orgánicas infiltradas, más ligeras que las arenas de origen rocoso, han debido de agruparse también poco a poco para constituir capas o zonas.
»Cuando llegué a estas conclusiones teóricas, organicé con el propósito de una verificación práctica, una pequeña expedición al interior del desierto y al cabo de tres días de marcha comencé mis investigaciones.
»No tardé en encontrar en ciertos lugares una capa que, a primera vista, no se distinguía de la masa general de las arenas, pero cuyo origen netamente distinto se discernía mediante una sencilla operación superficial.
»E1 examen microscópico y el análisis químico de los diversos elementos de esta materia heterogénea demostraron que se componía de cadáveres de pequeños organismos, y de diversos tejidos de origen vegetal.
«Después de repartir entre los siete camellos que tenía a mi disposición un cargamento de esa arena, regresé aquí, y después de haberme procurado, con la autorización del profesor Skridlov, diversos animales, emprendí experimentos con ellos.
»Tras haber comprado dos camellos, dos yaks, dos caballos, dos mulas, dos asnos, diez carneros, diez cabras, diez perros y diez gatos keriskis, empecé por hambrearlos, dándoles de comer sólo la ración estrictamente necesaria para mantenerlos vivos, y poco a poco mezclé arena a su comida, preparando la mezcla de diversas maneras.
«Durante algunos días, ninguno de estos animales quiso tocar ni una sola de esas mezclas; pero al cabo de una semana de ensayos de una nueva preparación, los carneros y las cabras se pusieron a comerla con gran placer.
»Presté entonces toda mi atención a dichos animales.
»Dos días después, estaba plenamente convencido de que los carneros y las cabras preferían esa mezcla a cualquier otra comida.
»La mezcla consistía en siete partes y media de arena, dos partes de carnero molido y media parte de sal común.
»A1 principio, todos los animales sometidos a mis experimentos, incluso carneros y cabras, perdían diariamente de medio a dos por ciento de su peso total, pero a partir del día en que los carneros y las cabras empezaron a comer esa mezcla, no sólo dejaron de enflaquecer sino que engordaron cada día de 30 a 90 gramos.
»Gracias a estos experimentos, no tengo personalmente ninguna duda sobre la posibilidad de utilizar esa arena para alimentar a las cabras y los carneros, a condición de mezclarla en la cantidad necesaria con la carne de su propia especie. Estoy, pues, en condiciones de proponerles lo siguiente:
»Para superar el principal obstáculo que presenta nuestra travesía del desierto, debemos comprar varios centenares de carneros y de cabras y matarlos a la medida de nuestras necesidades, tanto para asegurar nuestra propia subsistencia como para preparar la mezcla destinada a los animales que vayan quedando.
»No hay que temer que falte la arena necesaria, porque según los datos que poseo, siempre podrá encontrársela en algunos lugares.
»En cuanto al agua, para constituir una reserva suficiente habrá que procurarse unas vejigas o unos estómagos de carneros y de cabras, en cantidad doble de la de nuestros animales, hacer con ellos una especie de jurd-yines, llenarlos con agua y cargar cada carnero o cada cabra con dos jurd-yines.
»He verificado que un carnero puede fácilmente y sin daño cargar esa cantidad de agua. Al mismo tiempo, mis experimentos y mis cálculos me demostraron que ésta bastaría para nuestras necesidades personales y para nuestros animales, a condición de economizarla los dos o
tres primeros días, después de lo cual podremos utilizar el agua de los jurd-yines cargados por los carneros que habremos matado».
Después del geólogo Karpenko, presentó su informe el doctor Sari-Oglé.
Había conocido al doctor Sari-Oglé y trabado amistad con él cinco años antes.
De familia persa, había nacido en Persia Oriental, pero se había educado en Francia.
Quizá algún día escriba un relato detallado sobre él, pues es también un hombre excepcional.
El doctor Sari-Oglé pronunció este o muy parecido discurso:
—Después de escuchar las proposiciones del ingeniero Karpenko sólo puedo decir una cosa: me abstengo —por lo menos en cuanto se refiere a la primera parte de mi informe- porque pienso que no se podría considerar nada mejor. Llegaré en seguida a la segunda parte, les describiré los experimentos que hice a fin de encontrar un medio de superar las dificultades del desplazamiento por las arenas durante las tempestades, y les participaré las reflexiones que me han inspirado. Y como las conclusiones prácticas a las que llegué, basándome en datos experimentales, completan muy bien, a mi parecer, las proposiciones del ingeniero Karpenko, quiero sometérselas.
»En estos desiertos, vientos y tempestades se desatan furiosamente con mucha frecuencia y, mientras duran, todo desplazamiento se vuelve imposible tanto para los hombres como para los animales, porque el viento levanta la arena, la lleva en sus torbellinos y forma montículos en los lugares mismos donde un momento antes sólo había huecos.
»Pensé que nuestra marcha podría ser obstaculizada por esos torbellinos de arena. Entonces me vino la idea de que, debido a su densidad, la arena no puede elevarse mucho, y que sin duda hay un límite por encima del cual el viento no puede levantar ni un solo grano de arena.
«Estas reflexiones me llevaron a intentar determinar ese límite hipotético.
»Con este fin, mandé hacer aquí mismo, en la aldea, una escalera plegable muy grande; luego fui al desierto con un guía y dos camellos.
»Tras un largo día de marcha, me preparaba para acampar por la noche, cuando de repente se puso a soplar el viento; al cabo de una hora, la tempestad se tornó tan violenta que nos era imposible mantenernos de pie, y hasta respirar en ese aire saturado de arena.
»Con grandes dificultades desplegamos la escalera que había traído, la levantamos mal que bien sirviéndonos de los camellos, y me encaramé.
«Imagínense mi sorpresa cuando comprobé que a la altura de apenas siete metros ya no había un solo grano de arena en el aire.
»La escalera tenía unos veinte metros. No había llegado a la tercera parte de su altura, cuando ya surgía de ese infierno y contemplaba un magnífico cielo estrellado, bañado por la luna, de una calma y tranquilidad como rara vez se encuentran, aun en nuestra Persia Oriental. Abajo reinaba todavía un caos inimaginable. Tenía la impresión de estar sobre algún acantilado al borde del océano, dominando el más tremendo de los huracanes.
«Mientras admiraba, desde lo alto de la escalera, la belleza de la noche, la tempestad se apaciguó poco a poco, y al cabo de media hora pude bajar. Pero abajo me esperaba una desgracia.
»A pesar de que la tempestad había amainado a la mitad, vi que el hombre que me había acompañado seguía caminando con el viento sobre la cresta de las dunas, como se acostumbra hacer durante esas borrascas, llevando consigo un solo camello; el otro, según parece, se había desatado poco después de mi ascensión, y se había ido, no se sabía adonde.
«Cuando amaneció, nos pusimos en su busca, y vimos de pronto, saliendo de la duna, no lejos del lugar donde habíamos puesto la escalera, un casco de nuestro camello.
»Ni siquiera intentamos desenterrarlo, pues con toda evidencia estaba muerto y sepultado ya demasiado profundamente. Emprendimos al instante el camino de regreso, tragando nuestra comida mientras caminábamos para no perder tiempo. Esa misma noche regresamos a la aldea.
»A1 día siguiente hice fabricar, en diversas localidades para no despertar sospechas, varios pares de zancos de diferentes dimensiones, y llevando conmigo un camello cargado con la comida y el material estrictamente necesario, regresé al desierto, donde me ejercité en andar en zancos, al principio en los más pequeños, y poco a poco en los más altos.
»No era tan difícil avanzar sobre la arena con esos zancos, ya que los había provisto de unas suelas de hierro —invención mía- que, siempre por cautela, no había mandado hacer en los mismos lugares que los zancos.
»Durante el tiempo que pasé en el desierto para ejercitarme, afronté dos huracanes más. Uno de ellos, a decir verdad, no fue muy violento, pero hubiera sido imposible moverse y orientarse dentro de
él con los recursos ordinarios; sin embargo, con mis zancos, andaba libremente sobre la arena en el curso de esos dos huracanes, en cualquier dirección, como si hubiese estado en mi cuarto.
»La única dificultad consistía en no tropezar, porque siempre hay en las dunas, por todas partes, huecos y montículos, sobre todo durante las tempestades. Por suerte noté que la superficie de la capa de aire saturada de arena no era uniforme, y que sus desigualdades correspondían a las del terreno. Así, andar en zancos se me hacía considerablemente más fácil por el hecho de que podía distinguir claramente, según los contornos de dicha superficie, dónde terminaba una duna, y dónde empezaba otra.
»En todo caso —concluyó el doctor Sari-Oglé—, de este descubrimiento debemos retener que la altura de la capa de aire saturada de arena tiene un límite bien definido, y poco elevado, y que la superficie de esta capa sigue exactamente los relieves y depresiones del mismo suelo del desierto -para poder sacarle partido durante el viaje que estamos proyectando».
El tercer informe era el del filólogo Ielov. Con la manera muy original que tenía de expresarse, empezó así:
—Con el permiso de ustedes, les diré, señores, lo mismo que nuestro venerado discípulo de Esculapio acerca de la primera parte de su proyecto: me abstengo. Pero me abstengo de todo cuanto pensé y elucubré desde hace un mes.
»Lo que hoy quería comunicarles no es sino un juego de niños comparado con las ideas que acaban de exponernos el ingeniero de minas Karpenko y mi amigo el doctor Sari-Oglé, distinguido tanto por su origen como por sus diplomas.
»Sin embargo, hace un rato, al escuchar a los dos oradores, sus proposiciones hicieron surgir en mí una nueva idea, que a lo mejor ustedes encontrarán aceptable, y que podría ser útil a la realización de nuestro viaje. Hela aquí:
»Si seguimos la proposición del doctor, tendremos que ejercitarnos con zancos de diferentes alturas; pero los que tendremos que usar durante el viaje mismo, y de los cuales cada uno tendrá un par, no podrán tener menos de seis metros.
»Por otra parte, si nos quedamos con la proposición de Karpenko, tendremos necesariamente que llevar muchos carneros y cabras.
»Pienso que, cuando tengamos necesidad de los zancos, podremos muy fácilmente, en vez de llevarlos a cuestas, hacerlos transportar por nuestros carneros y nuestras cabras.
»Todos sabemos que un rebaño tiene la costumbre de seguir al morueco, el cabecilla. Será suficiente entonces dirigir los carneros uncidos a los primeros zancos, los otros seguirán de por sí, en una larga fila, unos detrás de otros.
»Así, al mismo tiempo que nos libramos de cargar nuestros zancos, podremos arreglarnos para que el rebaño nos transporte a nosotros mismos. En el espacio entre los zancos paralelos, de seis metros de largo, se podrá poner fácilmente siete filas de tres carneros, para los cuales el peso de un hombre casi no cuenta.
»A tal fin, se deberán enganchar los carneros entre los zancos, con el objeto de dejar en el medio un espacio vacío que mida cerca de un metro y medio de largo y un metro de ancho, donde instalaremos una confortable camilla.
»Así, en vez de sufrir y transpirar bajo el peso de nuestros zancos, cada cual se acomodará, como Mujtar Pachá en su harén, o bien como un rico parásito se pavonea en su coche a lo largo de las avenidas del Bois de Boulogne.
»Si atravesamos el desierto en esas condiciones, hasta podremos aprender en el camino todos los idiomas que vamos a necesitar para nuestras futuras expediciones».
Después de los dos primeros informes, seguidos por el brillante finale de Ielov, era inútil cualquier otra sugerencia. Estábamos todos tan sorprendidos por lo que acabábamos de oír, que las dificultades que se oponían a la travesía del desierto de Gobi nos parecieron de pronto exageradas intencionalmente, o hasta inventadas por completo, especialmente para los viajeros.
Nos quedamos pues con esas proposiciones y decidimos de común acuerdo ocultar, por el momento, a todos los habitantes de la aldea, el viaje que proyectábamos hacer por el desierto, ese mundo del hambre, de muerte, de incertidumbre.
Convinimos en hacer pasar al profesor Skridlov por un intrépido mercader ruso, venido a estos parajes para poner en pie maravillosos negocios. Venía, supuestamente, a comprar unos rebaños de carneros y llevarlos a Rusia, donde tienen mucho valor, mientras que aquí se los compra casi por nada, y tenía también la intención de exportar unas largas, delgadas y sólidas piezas de madera para el uso de las manufacturas rusas, que las utilizan como bastidores de madera para extender el calicó. En Rusia no se encuentra madera tan dura. Los bastidores fabricados con las especies del país no resisten mucho tiempo el continuo movimiento de las máquinas y por eso las maderas de esta calidad
cuestan allá tan caras. Tales eran las razones por las que el intrépido mercader se había embarcado en esta expedición comercial, de las más arriesgadas.
Tras haber arreglado todos estos detalles, nos sentimos llenos de ardor, y hablábamos de nuestro viaje con la misma desenvoltura que si se hubiese tratado de atravesar la plaza de la Concorde en París.
Al día siguiente fuimos todos a la orilla de un río, en el lugar donde desaparecía en las profundidades insondables del desierto, y levantamos allí las tiendas que traíamos desde Rusia. A pesar de que el emplazamiento de nuestro nuevo campamento no estaba muy lejos de la aldea, nadie vivía allí, y había pocas probabilidades de que alguien tuviera la fantasía de instalarse a la puerta de ese infierno. Algunos, simulando obedecer órdenes del pseudomercader Ivanov, visitamos los mercados circundantes para comprar cabras, carneros y piezas de madera de diferentes tamaños.
Muy pronto nuestro campamento albergó todo un rebaño de carneros.
Luego vino un período de entrenamiento intensivo para aprender a caminar en zancos, empezando con los más pequeños y terminando con los más altos. Y al cabo de doce días, en una bella mañana, nuestro extraordinario cortejo se adentró en el desierto, en medio de los balidos de los carneros y de las cabras, de los ladridos de los perros, de los relinchos de los caballos y los rebuznos de los asnos que habíamos comprado por si acaso.
El cortejo se extendió muy pronto en una larga fila de literas, como si fuera una solemne procesión de algún emperador de antaño. Por bastante tiempo se oyeron nuestras alegres canciones, así como los llamados intercambiados entre las camillas improvisadas, a veces muy alejadas unas de otras. Las observaciones de Ielov, claro está, siempre levantaban tempestades de risa.
Algunos días más tarde, a pesar de haber sufrido dos terribles huracanes, llegamos sin cansancio alguno a la región central del desierto, cerca del lugar que nos habíamos fijado como meta principal de nuestra expedición, plenamente satisfechos de nuestra travesía y hablando ya el idioma que íbamos a necesitar.
Todo hubiera terminado probablemente como lo habíamos previsto, de no haber sido por el accidente que sufrió Solovief.
Caminábamos sobre todo de noche, aprovechando la experiencia de nuestro compañero Datshamírov, excelente astrónomo, que sabía orientarse perfectamente por las estrellas.
Un día, al alba, hicimos un alto para comer y dar de comer a nuestros animales. Era aún muy temprano. El sol apenas comenzaba a
calentar. Nos disponíamos a comer el carnero con arroz que acababa de cocinarse, cuando apareció en el horizonte un rebaño de camellos. Adivinamos al punto que eran camellos salvajes.
Solovief, que era un apasionado cazador, y nunca erraba el tiro, se apoderó de su escopeta y corrió en la dirección en que los camellos habían desaparecido. Intercambiando chistes sobre su pasión por la caza, nos pusimos a comer el plato caliente, maravillosamente preparado en esas condiciones sin precedentes. Digo sin precedentes porque, en el corazón del desierto y a tal distancia de sus límites, generalmente es imposible hacer fuego, dado que en centenares de kilómetros no se encuentra ni un solo arbusto. Y sin embargo, encendíamos fuego por lo menos dos veces al día para cocinar las comidas y preparar el café o el té, sin hablar del té tibetano, especie de caldo que obteníamos de los huesos de los carneros sacrificados.
Debíamos ese lujo a un invento de Pogossian, que había tenido la idea de confeccionar sillas para la carga de los carneros, hechas con trozos de madera especial; y ahora, por cada carnero sacrificado, teníamos cada día la cantidad de leña necesaria para nuestro fuego. Había pasado hora y media desde que Solovief se había lanzado detrás de los camellos. Ya estábamos todos listos para seguir el viaje y todavía no había regresado.
Esperamos media hora más. Conociendo la puntualidad de Solovief, que jamás se hacía esperar, estábamos inquietos y temíamos un accidente. Empuñamos nuestros fusiles y todos, excepto dos, salimos a buscarlo. Muy pronto divisamos en la lejanía las siluetas de los camellos, y caminamos en su dirección. A medida que avanzábamos hacia los camellos, éstos, que sin duda habían husmeado nuestra llegada, se alejaban hacia el sur. Pero seguimos nuestra búsqueda.
Habían pasado cuatro horas desde que Solovief se había marchado. De repente, algunos pasos más lejos, uno de nosotros descubrió el cuerpo yacente de un hombre. Corrimos allí inmediatamente —era Solovief, muerto ya, con el cuello terriblemente mordido-. Nos sentimos todos invadidos de desgarradora tristeza, porque todos queríamos de todo corazón a ese hombre tan excepcionalmente bueno.
Después de hacer una camilla con nuestros fusiles, trajimos el cuerpo de Solovief de vuelta al campamento. Y ese mismo día, con mucha solemnidad, bajo la dirección de Skridlov, que recitaba las oraciones en ausencia del sacerdote, lo sepultamos en el corazón de las arenas. Tras lo cual abandonamos ese lugar maldito.
A pesar de haber ido ya muy lejos en nuestra búsqueda de la ciudad legendaria que esperábamos encontrar en nuestro camino, cambiamos de planes y resolvimos salir del desierto lo más pronto posible. Oblicuamos pues hacia el oeste, y cuatro días más tarde llegamos al oasis de Keria, donde la Naturaleza se hacía otra vez acogedora. Desde Keria, emprendimos de nuevo nuestro camino, pero esta vez sin nuestro querido Solovief.
¡Paz a tu alma, oh tú, amigo honrado y leal entre todos los amigos¡
Propuse a Pogossian acompañarme en «calidad de lo que sea», pero él no aceptó; se interesaba por su trabajo de cerrajero y quería seguir lo que había empezado.
Viajé tres meses con el ingeniero por los estrechos valles que separan Tbilisi de Karaklis y logré ganar mucho dinero, ya que además de mis honorarios oficiales, tenía varias fuentes de rentas no oficiales, de carácter más bien reprensible.
Conociendo por adelantado qué ciudades y aldeas debía atravesar la línea férrea, mandaba secretamente un emisario a las autoridades locales con el fin de hacerles saber que podía arreglármelas para que la línea pasara por esos lugares. En la mayoría de los casos mi propuesta
era aceptada y recibía, «por la molestia», a título privado, recompensas que consistían a veces en sumas bastante importantes. Al regresar a Tbilisi me hallaba, pues, dueño de un pequeño capital, al que había que agregar lo que me quedaba de mi salario anterior. Como ya no tenía deseo de buscar trabajo, resolví consagrarme al estudio de los fenómenos que me interesaban.
Pogossian, mientras tanto, se hizo cerrajero y halló tiempo para leer gran cantidad de libros nuevos.
Se interesaba especialmente por la antigua literatura armenia, y se había procurado muchas obras con mis libreros.
Llegamos, Pogossian y yo, a la conclusión muy definida de que había realmente algo cuyo conocimiento poseían los hombres de antaño, pero que hoy este conocimiento estaba por completo olvidado.
Habíamos perdido toda esperanza de encontrar en la ciencia exacta contemporánea y, en general, en los libros y en los hombres contemporáneos, la menor señal que pudiera guiarnos hacia ese conocimiento y prestábamos toda nuestra atención a la literatura antigua.
Al tener la suerte de hallar todo un lote de antiguos libros armenios, nuestro interés se concentró sobre ellos y decidimos ir a Alexandropol para buscar un lugar aislado donde pudiéramos consagrarnos por entero a su estudio.
Una vez en Alexandropol, elegimos con esa intención las ruinas solitarias de la antigua capital de Armenia, Ani, situadas a cincuenta kilómetros de la ciudad. Construimos una choza en las mismas ruinas y allí vivimos, yendo a abastecernos con los pastores o en las aldeas vecinas.
Ani era la capital de los reyes de Armenia de la dinastía de los Bagratides en el año 962, y fue conquistada en 1046 por el emperador de Bizancio. Ya tenía en esa época el nombre de Ciudad de las mil iglesias.
Luego los seldyukides se apoderaron de ella. De 1125 a 1209, cayó cinco veces en manos de los georgianos, antes de ser tomada en 1239 por los mongoles. En 1313, la destruyó completamente un terremoto.
En las ruinas se encuentran, entre otras cosas, los restos de la iglesia de los Patriarcas, terminada en 1010, de dos iglesias del siglo XI, como también de una iglesia terminada hacia 1215.
Llegado a este punto de mi obra, no puedo pasar en silencio un hecho que quizá no esté desprovisto de interés para algunos lectores: los antecedentes históricos que acabo de referir respecto de Ani, la antigua capital de Armenia, son los primeros, y espero los últimos, que tomo en préstamo al saber oficialmente admitido sobre la tierra; dicho en otra forma, ésta es la primera vez desde el comienzo de mi actividad literaria que recurro al diccionario enciclopédico.
Acerca de la ciudad de Ani, existe aun hoy una leyenda muy interesante que explica por qué, después de haberse llamado por mucho tiempo la Ciudad de las mil iglesias, recibió luego el nombre de la Ciudad de las mil y una iglesias.
Esta leyenda es la siguiente:
Un día la mujer de un pastor se quejó a su marido de la atmósfera escandalosa que reinaba en las iglesias.
—En ningún lugar se puede rezar tranquilamente —decía ella-. Dondequiera que vaya, las iglesias están llenas y ruidosas como las colmenas.
Conmovido por la justa indignación de su mujer, el pastor se puso a construir una iglesia especialmente para ella.
En tiempos antiguos, la palabra «pastor» no tenía el mismo significado que hoy día. Los pastores de antaño eran dueños de los rebaños que llevaban a pastar. Algunos hasta poseían muchos rebaños, y tenían fama de ser los hombres más ricos de la comarca.
Después de haber construido su iglesia, el pastor la llamó la iglesia de la piadosa mujer del pastor y, desde entonces, Ani se llamó la Ciudad de las mil y una iglesias.
Otros datos históricos afirman que, mucho tiempo antes que el pastor construyera su iglesia, ya había más de mil en la ciudad, pero parece que recientes excavaciones pusieron a descubierto una piedra que confirma la leyenda del pastor y su piadosa mujer.
Viviendo en las ruinas de Ani y pasando nuestros días en lecturas y estudios, a veces emprendíamos excavaciones para descansar y con la esperanza de descubrir algo.
En las ruinas de esta ciudad hay muchos subterráneos. Un día que cavábamos en uno de esos subterráneos, Pogossian y yo vimos un lugar donde el suelo no tenía la misma consistencia. Cavando más, descubrimos un nuevo pasaje, más estrecho, obstruido por piedras.
Una vez abierta la entrada, se ofreció a nuestros ojos una pequeña sala con las bóvedas hundidas por el tiempo. Todo indicaba que se trataba de la celda de un monje.
No quedaba nada en dicha celda, salvo algunos trozos de cerámica y pedazos de madera podrida, sin duda procedentes de antiguos muebles. Pero en un rincón en forma de nicho, yacían amontonados y mezclados numerosos pergaminos. Algunos se convertían en polvo al tocarlos, otros estaban más o menos conservados.
Con el mayor cuidado llevamos estos rollos a nuestra cabaña, y nos entregamos a la tarea de descifrarlos.
Tenían inscripciones mitad en armenio y mitad en un idioma desconocido. Yo conocía muy bien el armenio -Pogossian también, desde luego—; pero no pudimos comprender nada de lo plasmado en aquellos manuscritos, ya que estaban redactados en armenio antiguo, casi sin relación alguna con el idioma actual.
Nuestro hallazgo nos pareció de tal interés que, abandonando todo lo demás, salimos el mismo día para Alexandropol, donde pasamos muchos días y noches intentando descifrar aunque sólo fuese algunas palabras.
Para terminar, después de haber trabajado mucho y haber consultado a numerosos expertos, llegamos a la conclusión de que aquellos pergaminos eran sencillamente cartas dirigidas por un monje a otro monje, un tal Padre Arem.
Nos llamó la atención una carta en la que el primer monje aludía a informaciones que había recibido acerca de algunos misterios.
Este manuscrito era precisamente uno de los que más había sufrido por la acción del tiempo, y tuvimos que adivinar palabras enteras. Sin embargo, logramos reconstruirlo íntegramente.
Lo que más nos interesó en esta carta no fue el principio sino el fin.
Empezaba con largos cumplidos, después describía los hechos cotidianos de la vida de un monasterio donde, al parecer, el destinatario había vivido antes.
Al final de la carta un pasaje nos llamó particularmente la atención. Decía:
—Nuestro Venerable Padre Telvent logró conocer finalmente la verdad sobre la cofradía de los Sarmung. Su ernos3 existió efectivamente, cerca de la ciudad de Siranush. Poco después del éxodo, emigraron a su vez hace más o menos cincuenta años, para establecerse en el valle de Izrumin, a tres días de camino de Nivssi, etc.
Pasaba luego a otros temas.
Lo que más nos interesó fue la palabra Sarmung, palabra que ya habíamos hallado varias veces en el libro Merkhavat. Es el nombre de una célebre escuela esotérica, la que, según la tradición, fue fundada en Babilonia 2.500 años antes del nacimiento de Cristo, y cuyas huellas se encuentran en Mesopotamia hacia el siglo VI o VII después de Cristo. Pero desde ese entonces, nunca se halló en ningún lugar la menor información sobre su existencia.
3.- Ernos designa una especie de corporación.
Antaño se atribuía a esta escuela la posesión de un saber muy elevado, que contenía la clave de numerosos misterios ocultos.
¡Cuántas veces habíamos hablado de esa escuela Pogossian y yo, y soñado conocer sobre ella algo auténtico! Y de repente leemos su nombre en ese pergamino. Estábamos trastornados.
Pero salvo el nombre, no pudimos sacar nada en limpio de la carta.
No sabíamos nada nuevo, ni cuándo ni cómo había aparecido esta escuela, ni dónde se había establecido, ni siquiera si existía aún.
Después de varios días de laboriosas investigaciones, los únicos datos que pudimos reunir fueron los siguientes:
Hacia el siglo VI o VII, los descendientes de los asirios, los aisores, fueron expulsados de Mesopotamia a Persia por los bizantinos; este suceso, según toda verosimilitud, tuvo lugar en la época en que estas cartas fueron escritas.
Luego pudimos verificar que la ciudad de Nivssi, mencionada en el manuscrito, era la actual ciudad de Mossul, antigua capital de la comarca de Nievia, y que aun en la actualidad la población de la región circundante estaba compuesta en su mayor parte por aisores. Concluimos entonces que la carta aludía quizá a ese pueblo. Si era cierto que esa escuela había existido, luego emigrado, no podía ser sino aisoriana; y si aún existía debía de hallarse entre los aisores. Si se tenía en cuenta la indicación de tres días de marcha desde Mossul, debía de hallarse en algún lugar entre Urmia y el Kurdistán, y tal vez no fuera tan difícil encontrar el emplazamiento. Resolvimos, pues, ir allá a toda costa, buscar dónde estaba situada la escuela y luego hacernos admitir en ella.
Los aisores son los descendientes de los asirios. Hoy están dispersos por el mundo. Algunos grupos se hallan en Transcaucasia, en el noroeste de Persia, en Turquía oriental y en general por toda Asia Menor. Se calcula su número total en casi tres millones. Pertenecen en su mayoría al culto nestoriano y no reconocen la divinidad de Cristo; pero hay también jacobitas, maronitas, católicos, gregorianos y otros; hasta hay entre ellos yezidas, adoradores del diablo, pero su número es pequeño.
Misioneros pertenecientes a diversas religiones han manifestado recientemente mucho celo por convertir a los aisores. Por lo demás, hay que hacer justicia a estos últimos: no pusieron menos celo «en convertirse», sacando de esas «conversiones» tantas ventajas que su ejemplo se hizo proverbial.
Aunque pertenezcan a cultos diferentes, casi todos los grupos están sometidos a un patriarca único, el de las Indias Orientales.
Por lo general los aisores viven en aldeas gobernadas por sacerdotes. La unión de varias aldeas forma un distrito o clan, gobernado por un príncipe o, como ellos lo llaman, un melik; todos los meliks dependen del patriarca, cuyos cargos hereditarios se trasmiten de tío a sobrino y empiezan, según dicen, con Simón, Hermano del Señor.
Los aisores sufrieron mucho durante la última guerra en cuyo curso se convirtieron en juguetes en las manos de Rusia e Inglaterra, hasta tal punto que la mitad pereció víctima de la venganza de los kurdos y los persas; en cuanto a los demás, si sobrevivieron fue gracias a un diplomático americano, el doctor X., y a su esposa.
Los aisores, especialmente los aisores de América -y son numerosos—, deberían, pienso yo, si el doctor X. vive todavía, mantener permanentemente delante de su puerta una guardia de honor aisoriana, y si murió, erigirle un monumento en su patria.
El mismo año en que decidimos iniciar nuestra campaña, un fuerte movimiento nacionalista se desarrolló entre los armenios: tenían todos en los labios los nombres de los héroes que luchaban por la libertad, y en especial el del joven Andronikov, que después llegó a ser un héroe nacional.
Por doquier entre los armenios, los de Turquía y los de Persia, como también los de Rusia, se formaban partidos y comités; iniciaban tentativas de unión, mientras a menudo estallaban entre ellos sórdidas camorras. En suma, Armenia sufría entonces un violento estallido político, como suele suceder de vez en cuando, con todo su cortejo de consecuencias.
Un día, en Alexandropol, iba yo, como de costumbre, a bañarme de madrugada en el río Arpa-Chai.
A mitad del camino, en el lugar llamado Karakuli, Pogossian me alcanzó, falto de aliento. Me dijo que la víspera había sabido, por una conversación que tuvo con el sacerdote Z..., que el comité armenio buscaba entre los miembros del partido a varios voluntarios para una misión especial en Much.
—Al regresar a casa -prosiguió Pogossian—, tuve de repente una idea: podríamos aprovechar esta oportunidad para llegar a nuestra meta, quiero decir, para encontrar las huellas de la cofradía Sarmung. Me levanté al alba para discutirlo contigo, pero no te hallé en casa y corrí para alcanzarte.
Lo interrumpí, y le hice notar que primero nosotros no pertenecíamos a ningún partido, y que segundo...
No me dejó proseguir, y me dijo que ya lo tenía todo pensado y sabía cómo arreglarlo; pero que antes de emprender cualquier cosa, necesitaba saber si yo consentía en una combinación de ese tipo.
Le contesté que quería a toda costa llegar al valle que antaño se llamaba Izrumin, y estaba pronto para ir de cualquier manera, sea cabalgando sobre el lomo del diablo, o bien del brazo del cura Vlakov (Pogossian sabía que Vlakov era el hombre a quien más aborrecía en el mundo, y que su presencia a más de un kilómetro me exasperaba).
—Si dices que eres capaz de arreglarlo —añadí—, hazlo como piensas, según te lo permitan las circunstancias. Lo acepto todo de antemano, con tal de que lleguemos al lugar que me fijé como meta.
Ignoro lo que hizo Pogossian, ni a quién se dirigió, ni lo que dijo, pero el resultado de tanto afán fue que unos días después, provistos de una importante suma en monedas rusas, turcas y persas, y de numerosas cartas de recomendación, para personas que vivían en diversos lugares de nuestro itinerario, dejábamos Alexandropol en dirección a Kikisman.
Al cabo de dos semanas llegamos a las orillas del Araks, que forma la frontera natural entre Rusia y Turquía y, con la ayuda de kurdos desconocidos que habían acudido a nuestro encuentro, atravesamos el río.
Nos parecía haber superado lo más difícil, y esperábamos que en adelante la suerte nos sonriera y que todo anduviera a pedir de boca.
Gran parte del tiempo andábamos a pie, deteniéndonos en casa de unos pastores o de campesinos que nos habían recomendado en las localidades por las que ya habíamos pasado, o en casa de personas para quienes teníamos cartas de Alexandropol.
Es preciso reconocer que, además de habernos comprometido en esta obligación y de esforzarnos por cumplirla en la medida de lo posible, no perdíamos de vista la meta real de nuestro viaje, cuyo itinerario no siempre coincidía con los lugares donde nos habían encargado una misión; en estos casos, no vacilábamos en descartarla y, a decir verdad, no sentíamos por eso remordimientos de conciencia.
Cuando llegamos más allá de la frontera rusa, decidimos cruzar el desfiladero del monte Agri Daj. Era el camino más difícil, pero así tendríamos más probabilidades de evitar las bandas de kurdos, muy numerosas en aquel tiempo, o los destacamentos turcos que perseguían a las bandas armenias.
Después de cruzar el desfiladero, oblicuamos a la izquierda en dirección a Van, dejando a nuestra derecha las fuentes de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates.
En el curso de nuestro viaje nos ocurrieron miles de aventuras, que no describiré. Sin embargo, hay una que no podría pasar en silencio. Aunque haya ocurrido hace mucho tiempo, no puedo recordarla
sin reír, al volver a hallar mis impresiones de entonces, en las que se mezclaban el temor instintivo y el presentimiento de una desgracia inminente.
Desde ese incidente, muy a menudo caí en las más críticas situaciones. Por ejemplo, me vi más de una vez rodeado por decenas de personas cuyas intenciones hostiles no dejaban lugar a dudas; tuve que cruzar el camino de un tigre del Turquestán; fui muchas veces la mira de un fusil; pero nunca más experimenté el mismo sentimiento que aquella vez, por cómico que pueda parecer al fin y al cabo.
Pogossian y yo andábamos tranquilamente. Pogossian tarareaba una marcha cuyo compás marcaba con su bastón. De repente, saliendo no se sabe de dónde, apareció un perro, luego otro, un tercero, un cuarto, y hasta quince perros de pastores... y todos nos ladraban; Pogossian cometió la imprudencia de arrojarles una piedra, y todos se abalanzaron hacia nosotros.
Eran perros de pastores kurdos, muy malos. Un momento más y nos hubieran despedazado, si no hubiera arrastrado instintivamente a Pogossian para obligarlo a sentarse en medio del camino.
Por el solo hecho de quedarnos sentados, los perros dejaron de ladrar y de echarse contra nosotros. Nos rodearon y a su vez se sentaron.
Pasó algún tiempo antes de que recobráramos el ánimo. Y cuando por fin nos dimos cuenta de nuestra situación, de repente empezamos a reír a carcajadas.
Mientras permanecíamos sentados, los perros también seguían sentados, tranquila y apaciblemente; hasta comían con mucho placer el pan que habíamos sacado de nuestras bolsas de provisiones y que les arrojábamos. Algunos hasta movían la cola en señal de agradecimiento. Pero apenas hacíamos el gesto de levantarnos, tranquilizados por su buen talante... «¡Caramba, ni qué hablar!». Se levantaban inmediatamente y mostraban los colmillos, prontos para abalanzarse; nos veíamos forzados a sentarnos otra vez.
A nuestro segundo intento, la agresividad de los animales llegó a tal punto que no nos arriesgamos una tercera vez.
Permanecimos en esta situación cerca de tres horas, y Dios sabe cuánto tiempo hubiera durado si, por suerte, una niñita kurda, que recogía kiziak en el campo, no hubiese aparecido a lo lejos con su asno. Con toda clase de señales logramos por fin atraer su atención. Se acercó y, viendo de qué se trataba, fue a buscar a los pastores a quienes pertenecían los perros y que se encontraban no lejos de allí, detrás de un pequeño cerro.
Los pastores acudieron y llamaron a los perros. Pero sólo cuando estuvieron muy lejos, decidimos levantarnos; los canallas, mientras se alejaban, se volvían constantemente para vigilarnos.
Nos habíamos mostrado muy ingenuos al estimar que después de haber cruzado el río Araks habríamos terminado con las peores pruebas. En realidad, no hacían sino empezar.
La mayor dificultad estribaba en que, después de haber atravesado ese río-frontera y cruzado el desfiladero del monte Agri Daj, ya no podíamos hacernos pasar por aisores, como lo habíamos hecho hasta entonces, por la buena razón de que en el momento de nuestro encuentro con los perros, ya estábamos en un territorio poblado por verdaderos aisores.
Hacerse pasar por armenios, en esas regiones donde entonces eran perseguidos por todos los demás pueblos, era por supuesto imposible. No menos peligroso era querer pasar por turcos o persas; no cabe duda de que hubiera sido preferible presentarse como rusos o judíos, pero ni mi tipo ni el de Pogossian lo permitía.
Había que mostrarse particularmente prudente en ese tiempo si quería uno disimular su verdadera nacionalidad; el que era desenmascarado corría los más graves peligros, porque no eran muy delicados en escoger los medios para librarse de los extranjeros indeseables.
Por ejemplo, habíamos oído decir de fuente segura que unos aisores habían desollado vivos recientemente a varios ingleses que intentaron copiar algunas inscripciones.
Después de haber deliberado largamente, resolvimos disfrazarnos de tártaros del Cáucaso.
Transformamos nuestros vestidos como mejor pudimos y seguimos nuestro viaje.
Finalmente, dos meses después de haber cruzado el Araks, llegamos a la ciudad de Z... Desde allí, debíamos internarnos en un desfiladero en dirección a Siria y, antes de llegar a la célebre cascada de K..., bifurcar hacia el Kurdistán, en cuyo camino debía hallarse, según nuestro parecer, el lugar que era el primer objetivo de nuestro viaje.
Ya nos habíamos adaptado, de manera satisfactoria, a las condiciones circundantes y nuestro viaje proseguía sin estorbos cuando un incidente imprevisto trastornó todos nuestros planes y proyectos.
Un día, sentados al borde del camino, comíamos nuestro pan y el tarej4 que habíamos traído.
4.- El tarej es un pescado seco muy apreciado en esos parajes, y que sólo se pesca en el lago Van.
De pronto, Pogossian se levanta dando un grito y veo una enorme falangia amarilla5 que huye bajo sus pies.
Comprendí inmediatamente la razón de su grito; di un salto, maté la falangia y me precipité hacia Pogossian. Lo había mordido en la pantorrilla.
Sabía que la mordedura de ese animal venenoso es a menudo mortal; rasgué en seguida su ropa para chupar la herida, pero al ver que la mordedura estaba en la parte tierna de la pierna, y sabiendo que si se chupa una llaga con la más leve grieta en la boca, se expone uno a un envenenamiento de la sangre, elegí el menor riesgo para los dos; agarré mi cuchillo, corté un pedazo de la parte gorda de la pantorrilla de mi compañero...; pero, con la prisa, corté un poco más de lo debido.
Después de alejar así todo peligro de envenenamiento mortal, me sentí más tranquilo y me puse a lavar la herida y a vendarla lo mejor que pude.
La herida era profunda. Pogossian había perdido mucha sangre y eran de temer complicaciones. Claro está que por el momento no se podía seguir andando.
¿Qué hacer? Teníamos que hallar inmediatamente una solución.
Después de discutirlo, resolvimos pasar la noche en el mismo lugar y, al día siguiente por la mañana, buscar un medio para llegar a la ciudad de N..., a unos cincuenta kilómetros de allí, donde nos habían encargado entregar una carta a un sacerdote armenio, lo cual descuidamos hacer, porque esa ciudad se hallaba fuera del itinerario que nos habíamos trazado antes del accidente.
Al día siguiente, con la ayuda de un viejo kurdo muy afable que pasaba por allí, alquilé en una aldehuela vecina una especie de carreta tirada por dos bueyes, que servía para transportar el abono. Acosté a Pogossian en la carreta y partimos en dirección a N...
Tardamos cerca de cuarenta y ocho horas en recorrer esa corta distancia, deteniéndonos cada cuatro horas para alimentar a los bueyes.
Una vez en la ciudad de N... fuimos directamente a la casa del sacerdote armenio para quien, además de la carta, llevábamos una recomendación. Nos recibió muy amablemente. Al saber lo que le había ocurrido a Pogossian, inmediatamente le ofreció albergue en su casa y, desde luego, aceptamos con agradecimiento.
La fiebre de Pogossian había subido en el camino y, a pesar de que desapareció al cabo de tres días, la llaga se hizo purulenta y exigía
5.- Especie de tarántula.
muchos cuidados. Tuvimos que aceptar casi por un mes la hospitalidad del sacerdote.
Poco a poco, gracias a esa larga estancia bajo su techo y a las frecuentes conversaciones que teníamos sobre toda clase de asuntos, se establecieron entre el sacerdote y yo relaciones más estrechas.
Un día, me habló incidentalmente de un objeto que poseía, y me contó su historia.
Se trataba de un antiguo pergamino sobre el cual habían trazado una especie de mapa. El objeto pertenecía a su familia desde hacía mucho tiempo. Lo había recibido en herencia de su bisabuelo.
—Hace dos meses -nos explicó el sacerdote-, recibí la visita de un hombre que me era absolutamente desconocido y que me pidió que le enseñara el mapa.
»De cómo pudo enterarse de que tenía el mapa en mi poder, no tengo la menor idea.
»Eso me pareció sospechoso y, como no sabía quién era, primero no quise mostrárselo y hasta negué poseerlo. Pero ese hombre insistió tanto, que me dije: '¿Por qué no dejárselo ver?' Y así lo hice.
»Apenas lo vio, me pidió que se lo vendiera, y me ofreció doscientas libras por el mapa. Por cierto que era una suma grande, pero no necesitaba dinero y no quería separarme de un objeto familiar, al que tenía apego como recuerdo, me negué a vendérselo.
»E1 extranjero, como lo supe, se hospedaba en casa de nuestro bey.
»A1 día siguiente, un servidor del bey vino de parte del viajero a proponerme de nuevo la compra del pergamino, pero esta vez por quinientas libras.
»Debo decir que después de que el extranjero salió de mi casa, muchas cosas me parecieron sospechosas: el hecho de que según todas las apariencias ese hombre había venido de lejos especialmente por ese pergamino, el medio misterioso por el cual supo que ese mapa estaba en mi poder, y para concluir, el enorme interés que había demostrado al mirarlo.
»Todo esto era una prueba evidente de que se trataba de un objeto de mucho valor. Y cuando me ofreció la suma de quinientas libras, pese a que la proposición me tentaba, tuve miedo de no venderlo lo suficientemente caro. Entonces resolví ser muy prudente, y me negué otra vez.
»Esa misma noche el desconocido volvió de nuevo a casa, acompañado por el bey en persona. Reiteró su oferta de quinientas libras por el pergamino, y yo me negué netamente a venderlo por ningún precio.
Pero como había venido esta vez con nuestro bey, invité a ambos a entrar en casa.
«Cuando tomábamos el café hablamos de varias cosas. En el curso de la conversación supe que mi huésped era un príncipe ruso.
»Me dijo que se interesaba mucho por las antigüedades, que el mapa se ajustaba perfectamente a sus colecciones y que, como aficionado, quería comprarlo; estimaba que había ofrecido una suma muy superior a su valor, juzgaba inconcebible dar más por él, y lamentaba mucho mi negativa a vendérselo.
»E1 bey, que nos escuchaba atentamente, se interesó por el pergamino y manifestó el deseo de verlo.
»Cuando lo traje y ambos lo examinaron, se sorprendió muy sinceramente de que un objeto de ese género pudiese valer tan caro.
»De repente, el príncipe me preguntó en qué condiciones le permitiría hacer una copia de mi pergamino.
»Vacilé, no sabiendo qué contestarle. A decir verdad, temí haber perdido un buen comprador.
»Me propuso entonces doscientas libras para que le permitiera hacer una copia del pergamino.
«Sentía escrúpulos de seguir regateando, porque según mi parecer, el príncipe me daba esa suma por nada.
«Comprenda usted, recibía una suma de doscientas libras por el simple permiso de sacar una copia del pergamino. Sin reflexionar más accedí al pedido del príncipe, diciéndome que al fin y al cabo el pergamino quedaría en mi poder y que siempre podría venderlo si lo deseara.
»A1 día siguiente por la mañana, el príncipe vino a mi casa. Extendimos el pergamino sobre una mesa, diluyó con agua el yeso que había traído, y recubrió con él el mapa, después de haberlo aceitado cuidadosamente. Al cabo de algunos minutos, quitó el yeso, lo envolvió en un pedazo de viejo djedjin que le di, me entregó doscientas libras y partió.
»Así Dios me mandó doscientas libras por nada y todavía tengo el pergamino.»
El relato del sacerdote me había interesado vivamente, pero no lo dejé traslucir y le pedí, como por simple curiosidad, que me mostrara ese objeto por el cual le habían ofrecido tanto dinero.
El sacerdote rebuscó en un cofre y sacó un rollo de pergamino. Cuando lo desenrolló, no pude descifrarlo en seguida, pero al mirarlo de cerca... ¡Dios mío, qué emoción!
Nunca olvidaré ese momento.
Un fuerte temblor se apoderó de mí, que aumentaba aún más por el hecho de que me esforzaba interiormente en dominarlo.
Lo que tenía ante los ojos ¿no era precisamente lo que había ocupado tanto mi mente y desde hacía muchos meses no me dejaba dormir?
Era el mapa de lo que llaman El Egipto antes de las arenas.
Esforzándome a duras penas por guardar un aire indiferente, hablé de otras cosas.
El sacerdote enrolló el pergamino y lo puso en el cofre. No era yo un príncipe ruso para pagar doscientas libras por un simple derecho de copia, y sin embargo ese mapa me era aún más necesario que a él; así, decidí en ese mismo momento que debía conseguir una copia a toda costa, y me puse a reflexionar en el medio de obtenerla.
En aquel tiempo Pogossian se sentía lo suficientemente bien como para que lo llevaran a la terraza, donde pasaba largas horas sentado al sol.
Le pedí que me hiciera saber cuándo salía el sacerdote para ocuparse de sus asuntos, y el día siguiente, a una señal suya, me introduje furtivamente en el cuarto a fin de probar una llave que pudiera abrir el cofre.
La primera vez no logré descubrir todos los detalles de la cerradura, y sólo la tercera vez, después de limar bien la llave, conseguí ajustaría.
Una noche, la antevíspera de nuestra salida, aproveché la ausencia del sacerdote para penetrar en su cuarto, sacar el pergamino del cofre y llevarlo a nuestra habitación, donde pasamos toda la noche, Pogossian y yo, calcando minuciosamente el mapa, sobre el cual habíamos aplicado un papel aceitado. Al día siguiente, puse el pergamino en su sitio.
A partir del momento en que llevé sobre mí, cosido en forma invisible en el forro de mi traje, ese misterioso tesoro tan lleno de promesas, todos mis intereses y proyectos anteriores se disiparon, si cabe decirlo. Sentía crecer en mí el imperioso deseo de ir lo más pronto posible a los lugares donde ese tesoro me permitiría apaciguar por fin esa necesidad de saber lo que desde hacía dos o tres años me roía interiormente sin dejarme ningún descanso.
Después de esta proeza que, aunque pudiera justificarse, no por eso dejaba de ser una acción imperdonable hacia el sacerdote armenio que se había mostrado tan hospitalario, hablé con mi compañero Pogossian, todavía mal restablecido, y lo convencí de no escatimar sus escasos recursos financieros y comprar dos de esos buenos caballos de silla del país que habíamos visto durante nuestra estancia, por ejemplo esos pequeños trotadores cuya ambladura nos entusiasmaba tanto, para dirigirnos lo más pronto posible a Siria.
Y en verdad esos caballos tienen un andar tal que pueden llevarlo a uno a la velocidad de vuelo de un gran pájaro, con un vaso lleno de agua en la mano, sin derramar una sola gota.
No hablaré aquí de todas las peripecias de nuestro viaje, ni de las circunstancias imprevistas que nos obligaron muchas veces a cambiar de itinerario. Diré sólo que al cabo de cuatro meses, día tras día, después de habernos despedido del generoso y hospitalario sacerdote armenio, llegamos a la ciudad de Esminia, donde la misma noche de nuestro arribo nos vimos arrastrados en una aventura que debía dar al destino de Pogossian un rumbo definitivo.
Esa noche estábamos sentados en un pequeño restaurante griego de la ciudad, para distraernos un poco después de nuestros intensos esfuerzos y de las emociones por las que habíamos pasado.
Bebíamos tranquilamente su famoso duziko, picando aquí y allá, según la costumbre, en muchos platitos repletos de variados fiambres, desde la caballa seca hasta los garbanzos salados.
Aún había en el restaurante varios grupos de comensales, en su mayoría marineros extranjeros cuyo barco hacía escala en ese puerto. Estos marineros hacían mucha bulla; era evidente que ya habían visitado más de una taberna y que estaban más «llenos que bota de fiesta», como se suele decir.
Entre los comensales de diversas nacionalidades sentados en mesas separadas, de pronto estallaban reyertas, que al comienzo se limitaban a un intercambio de ruidosos apostrofes en una jerga especial, compuesta de griego, de turco, o de italiano; y nada dejaba prever lo que sucedió.
No sé cómo se encendió la mecha, pero de repente un grupo de marineros se levantó como un solo bloque, y se abalanzó con gritos y gestos amenazantes hacia algunos marineros sentados no lejos de nosotros.
Estos a su vez se levantaron y, en un abrir y cerrar de ojos, la batalla estaba en su apogeo.
Pogossian y yo, algo excitados por los vapores del duziko, corrimos en ayuda del pequeño grupo de marineros.
No teníamos la menor idea de qué se trataba, ni de quién tenía la razón, ni quién la culpa.
Cuando los demás parroquianos del restaurante y la patrulla militar que pasaba por allí nos separaron, nos dimos cuenta de que ni un solo combatiente había salido ileso.
Uno tenía la nariz rota, el otro escupía sangre, y así sucesivamente. Estaba yo en medio de ellos, adornado con un enorme moretón debajo
del ojo izquierdo; Pogossian, entre dos palabrotas en armenio, gemía, jadeaba y se quejaba de un intolerable dolor bajo la quinta costilla.
«Calmada la borrasca», como dirían los marineros, Pogossian y yo, hallando que ya bastaba para esa noche, y que nos habíamos «divertido» lo suficiente con gente que ni siquiera nos había pedido nuestros nombres, regresamos a casa como pudimos y nos acostamos.
No se puede decir que charlamos mucho en el camino de regreso; yo guiñaba el ojo sin querer y Pogossian refunfuñaba y se injuriaba por «haberse mezclado en un asunto que no le concernía».
A la mañana siguiente, durante el desayuno, después de múltiples comentarios sobre nuestro estado físico y la manera estúpida de divertirnos la víspera, decidimos no postergar el viaje que habíamos planeado a Egipto, pensando que una larga permanencia en el barco y el aire puro del mar curarían sin dejar huellas todas nuestras «heridas de guerra». Por lo tanto, fuimos inmediatamente al puerto para tratar de encontrar un barco al alcance de nuestro bolsillo, que zarpara hacia Alejandría.
Un velero griego estaba justamente a punto de levar anclas con destino a Alejandría, y fuimos rápidamente al despacho de la compañía de navegación a la que pertenecía el buque para pedir todas las informaciones necesarias.
Ya estábamos frente a la puerta de la oficina cuando un marinero corrió hacia nosotros, muy agitado, y farfullando en un turco entrecortado, empezó a estrecharme la mano y la de Pogossian.
Al comienzo, no comprendimos nada. Luego pusimos en claro que era uno de los marineros ingleses a quienes habíamos ayudado la noche anterior.
Después de hacernos seña de esperarlo, se alejó rápidamente y regresó al cabo de unos minutos, acompañado por tres de sus compañeros. Uno de ellos, como después lo supimos, era oficial. Nos agradecieron calurosamente lo que habíamos hecho la víspera e insistieron en invitarnos a tomar unos tragos de duziko en un restaurante griego cercano.
Después de tres copitas de ese milagroso duziko, digno descendiente del divino mastík de los antiguos griegos, nuestra conversación se hizo más ruidosa y más libre, gracias a la facultad que habíamos heredado de hacernos entender por la mímica griega y los gestos romanos, y también con la ayuda de palabras sacadas de los idiomas de todos los puertos del mundo. Cuando supieron nuestra intención de ir a Alejandría, la acción bienhechora del digno descendiente de este invento de los antiguos griegos no tardó en manifestarse en todo su esplendor.
Los marineros, como si hubieran olvidado nuestra existencia, empezaron a discutir, sin que nosotros pudiéramos darnos cuenta de si disputaban o bromeaban.
Y de repente dos de ellos, tomando de un trago su copita, salieron precipitadamente, mientras los otros dos se empeñaban, a cual mejor, con tono de benevolente enternecimiento, en tranquilizarnos y convencernos de algo.
Poco a poco adivinamos de qué se trataba y la continuación nos probó que estábamos acertados; los dos compañeros que acababan de ausentarse habían ido a ocuparse de los trámites para que pudiéramos embarcarnos en su barco; éste zarpaba al día siguiente para dirigirse al Píreo, de allí a Sicilia, después de Sicilia a Alejandría, donde haría escala dos semanas antes de aparejar para Bombay.
Los marineros tardaron mucho. Mientras los esperábamos, rendimos los honores debidos al prestigioso descendiente del mastík, acompañándolo con un sinfín de juramentos sacados de todas las lenguas.
Por agradable que fuera esta manera de pasar el tiempo, esperando nuevas favorables, Pogossian, que sin duda recordaba su quinta costilla, perdió de golpe la paciencia y se puso a gritar exigiendo imperiosamente que regresáramos en seguida a casa; además, me aseguraba con la mayor seriedad que yo empezaba a tener otro moretón debajo del otro ojo.
Creyendo que Pogossian aún no estaba completamente restablecido de la mordedura de la falangia, no quise contrariarlo. Me levanté dócilmente y sin entrar en explicaciones con los compañeros que el azar nos había brindado para liquidar el duziko, lo seguí.
Asombrados por esta inesperada y silenciosa salida de sus defensores de la víspera, los marineros se levantaron a su vez y nos acompañaron.
Teníamos que recorrer un camino bastante largo. Cada uno se distraía a su manera: uno cantaba, el otro gesticulaba como para probar algo a alguien, aquél silbaba una marcha guerrera...
En cuanto llegó a casa, Pogossian se acostó sin desvestirse. Por lo que respecta a mí, presté mi cama al mayor de los marineros, me acosté en el suelo y señalé al otro un sitio a mi lado.
En la noche fui despertado por un terrible dolor de cabeza y, recordando trozos de lo que había sucedido la víspera, me acordé, entre otras cosas, de los marineros que nos habían acompañado; pero al mirar alrededor del cuarto, comprobé que se habían ido.
Volví a dormirme. Ya entrada la mañana fui despertado por el ruido de la vajilla que movía Pogossian al preparar el té y por los acentos
de cierta plegaria armenia que él entonaba todas las mañanas: Loussatzav lussn est parirte yes avadam dzer dyentaninn.
Ese día ni Pogossian ni yo teníamos deseo de tomar té; teníamos más bien necesidad de tomar algo ácido. Nos contentamos con agua fría, y sin intercambiar una palabra nos volvimos a acostar.
Nos sentíamos los dos muy deprimidos y muy miserables. Por añadidura tenía la impresión de que una decena de cosacos, con sus caballos y armas, habían pasado la noche dentro de mi boca.
Aún estábamos en cama, sumidos en el mismo estado, y cada cual rumiaba silenciosamente sus pensamientos, cuando la puerta se abrió con estrépito.
Tres marineros ingleses irrumpieron en el cuarto. Uno sólo pertenecía al grupito de la noche anterior; a los otros dos los veíamos por primera vez.
Trataron de explicarnos algo, interrumpiéndose unos a otros a cada instante.
A fuerza de hacerles preguntas y de rompernos la cabeza, comprendimos finalmente que querían que nos levantáramos, nos vistiéramos a toda prisa y los acompañáramos al buque, por cuanto habían obtenido de sus jefes permiso para llevarnos «en calidad de empleados civiles de navegación».
Mientras nos vestíamos, los marineros seguían charlando alegremente, como podíamos verlo por la expresión de sus caras; y para gran sorpresa nuestra, se levantaron los tres de un salto y empezaron a prepararnos las maletas.
En el tiempo en que tardamos en vestirnos, llamar al ustabash del paradero de caravanas y pagar nuestra cuenta, todas nuestras cosas ya estaban cuidadosamente empaquetadas. Los marineros se las repartieron y nos hicieron seña de seguirlos.
Bajamos a la calle y nos dirigimos al puerto.
En el muelle nos esperaba un bote con dos marineros. Remaron durante media hora al son de interminables canciones inglesas y abordamos un buque de guerra bastante grande.
Visiblemente nos esperaban, ya que apenas estuvimos en el puente, varios marineros se apoderaron de nuestro equipaje y nos condujeron a un pequeño camarote situado en la cala, cerca de las cocinas, que con toda evidencia había sido preparado para nosotros.
Después de habernos instalado mal que bien en ese rincón un tanto asfixiante pero que a nosotros nos parecía muy cómodo, seguimos al puente superior a uno de los marineros en cuya defensa habíamos salido en el restaurante.
Nos sentamos sobre rollos de cuerdas, y poco después toda la tripulación, simples marineros u oficiales subalternos, hizo un círculo a nuestro alrededor.
Todos esos hombres, sin distinción de grado, parecían tener hacia nosotros un sentimiento muy marcado de benevolencia; para cada uno era un deber estrecharnos las manos y, al comprobar nuestra ignorancia del idioma inglés, se esforzaban, tanto por gestos como por palabras captadas por doquier, en decirnos algo agradable.
Durante esta conversación un tanto original, uno de ellos que hablaba el griego de un modo más o menos tolerable, sugirió que cada uno de los presentes se impusiera la tarea en la travesía de aprender diariamente por lo menos veinte palabras, nosotros de inglés, ellos de turco.
Esta propuesta fue aprobada con ruidosas exclamaciones, y dos marineros, nuestros amigos de la víspera, se ocuparon inmediatamente de elegir y escribir las palabras inglesas que, según ellos, nosotros debíamos aprender primero, mientras Pogossian y yo preparábamos una lista de palabras turcas.
Cuando atracó el bote que traía a los oficiales superiores y llegó el momento de zarpar, los hombres se dispersaron poco a poco para cumplir con sus respectivas obligaciones. Pogossian y yo nos pusimos inmediatamente a la obra para aprender nuestras primeras veinte palabras de inglés escritas para nosotros en letras griegas según el principio fonético.
Estábamos cautivados hasta tal punto por el estudio de esas veinte palabras, esforzándonos por pronunciar correctamente esos sonidos desacostumbrados y tan extraños para nuestros oídos, que la noche cayó y el buque salió del puerto sin que nos diéramos cuenta.
Para arrancarnos de nuestro trabajo fue necesaria la llegada de un marinero que, andando al ritmo del balanceo, vino a explicarnos con gestos muy expresivos que ya era tiempo de comer, y nos llevó a nuestros camarotes, cerca de las cocinas.
Después de habernos puesto de acuerdo durante la comida y pedir consejo al marinero que hablaba algo de griego, decidimos pedir permiso -que obtuvimos la misma noche— para que yo puliera desde el día siguiente los cobres y hierros del buque, y para que Pogossian hiciera un trabajo cualquiera en la sala de máquinas.
No me extenderé sobre los sucesos que marcaron nuestra estancia en el buque de guerra.
El día de nuestra llegada a Alejandría, me despedí calurosamente de nuestros acogedores marineros y abandoné el navio con la muy firme intención de llegar a El Cairo lo más pronto posible. En cuanto
a Pogossian, que había trabado amistad con varios marineros y a quien el trabajo de las máquinas apasionaba, había expresado el deseo de quedarse a bordo y seguir el viaje. Habíamos convenido que seguiríamos en contacto.
Como supe más tarde, Pogossian, después de nuestra separación, continuó trabajando en el buque de guerra inglés, en la sección de máquinas.
De Alejandría salió para Bombay, hizo escala en diversos puertos australianos y finalmente desembarcó en Inglaterra, en el puerto de Liverpool.
Allá, a instancias de sus nuevos amigos y con su apoyo, Pogossian entró en una escuela de la marina, donde al mismo tiempo que se dedicaba a estudios técnicos muy avanzados, logró perfeccionar sus conocimientos de inglés. Al cabo de dos años, recibía el título de ingeniero mecánico.
Para terminar este capítulo, consagrado al primer compañero y amigo de mi juventud, Pogossian, quiero anotar aquí un rasgo original de su psiquismo, aparente desde su más temprana edad, y muy característico de su individualidad: Pogossian estaba siempre ocupado, siempre trabajaba en algo.
Nunca se quedaba sentado con los brazos cruzados, nunca se le veía recostado como sus compañeros para devorar libros que no traen nada real y cuya única finalidad es la de distraer.
Si no tenía nada especial que hacer, balanceaba los brazos en cadencia, o daba vueltas en el mismo sitio, o se dedicaba a toda clase de manipulaciones con los dedos.
Le pregunté un día por qué, en lugar de descansar, hacía el papel de idiota, ya que nadie le pagaría sus ejercicios inútiles.
—Tienes razón —me replicó—; hoy nadie me pagará por esas «estúpidas monerías», como dices tú, y cuantos fueron salados en el mismo tonel. Pero más tarde serán ustedes mismos o sus hijos quienes me pagarán por haberlas hecho.
»Bromas aparte, lo hago porque amo el trabajo. No es con mi naturaleza con lo que lo amo, porque la mía es tan perezosa como la de los demás hombres, y nunca quiere hacer algo útil. Amo el trabajo con mi buen sentido».
Luego añadió:
—Y por favor, no pierdas de vista que cuando empleo la palabra yo, debes entenderla no como mi yo integral, sino solamente como mi
inteligencia. Amo al trabajo, y me impuse como tarea lograr con perseverancia que mi naturaleza toda ame el trabajo, y no sólo mi razón.
»Además, tengo la absoluta convicción de que en el mundo un trabajo consciente nunca se pierde. Tarde o temprano, alguien debe pagar por él. Por consiguiente, si trabajo hoy así, sirvo a la vez a dos de mis objetivos: en primer lugar tal vez acostumbre a mi naturaleza a no ser perezosa; y en segundo lugar, aseguro mi vejez. Como sabes, es muy probable que mis padres no me dejen una herencia que pueda bastarme cuando carezca de fuerzas para ganarme el sustento.
»Y más que todo, trabajo porque en la vida lo único que conforta es el trabajar, no por fuerza, sino conscientemente. Eso es lo que distingue al hombre de los asnos de Karabaj, que también trabajan día y noche.»
Esta manera de razonar fue más tarde plenamente justificada por los hechos.
Pese a haber pasado toda la juventud, es decir, el tiempo más precioso de que dispone el hombre para asegurar su vejez, en viajes supuestamente inútiles, sin preocuparse en ahorrar dinero para cuando llegara a viejo, y a no emprender verdaderos negocios sino hacia el año 1908, es hoy uno de los hombres más ricos de la tierra.
En cuanto a la honestidad de los medios puestos en juego para adquirir sus riquezas, está fuera de duda.
Tenía razón al decir que un trabajo consciente nunca se pierde.
En verdad ha trabajado como un buey, día y noche, honrada y conscientemente, durante toda su vida, cualesquiera que fuesen las condiciones y las circunstancias.
¡Que Dios le otorgue hoy el descanso que se merece!
Solovief
«Durante mi viaje a Ceilán, y en los dieciocho meses que siguieron, esta fatiga interior se transformó poco a poco en un triste descorazonamiento que dejó en mí un gran vacío y me apartó de todos los intereses que me ataban a la vida.
»Cuando llegué a Ceilán, conocí al célebre monje budista A... Hablábamos a menudo, con gran sinceridad, y como consecuencia organicé con él una expedición para remontar el curso del Indo según un programa minuciosamente establecido y un itinerario estudiado hasta en sus menores detalles, con la esperanza de resolver al fin los problemas que a ambos nos preocupaban.
»Esta tentativa era para mí la última paja a la que aún me aferraba. Y cuando vi que ese viaje era una vez más la persecución de un espejismo, todo murió para siempre en mí, y ya no quise emprender más nada.
»Después de esta expedición regresé por casualidad a Kabul, donde me abandoné sin reserva a la despreocupación oriental, viviendo sin objetivo, sin interés, contentándome, por hábito automático, con visitar a viejos conocidos o conocer a algunas personas nuevas.
»Iba a menudo a casa de mi viejo amigo el Aga Khan.
»Las recepciones en casa de un hombre tan rico en aventuras daban un poco de sabor picante a la vida fastidiosa de Kabul.
»Un día, al llegar a su casa, divisé entre los invitados a un viejo tamil, sentado en el sitio de honor, con vestidos que en nada concordaban con la casa del Aga Khan.
«Después de desearme la bienvenida, el Khan, al ver mi perplejidad, me susurró muy rápidamente que ese hombre respetable era uno de sus viejos amigos, por quien sentía grandes obligaciones y que una vez hasta le había salvado la vida. Me dijo que el anciano vivía en algún lugar del norte pero que a veces venía a Kabul, fuera para ver a sus familiares, fuera por cualquier otro asunto, y cada vez le hacía una visita de paso, lo cual era siempre para él una alegría indescriptible, porque jamás había encontrado un hombre de una bondad semejante. Me aconsejó que hablara con él, añadiendo que, en tal caso, debía hablar en voz muy alta porque era duro de oído.
»La conversación, interrumpida un momento por mi llegada, prosiguió.
«Hablaban de caballos,- el anciano participaba en la discusión. Era claro que sabía de caballos, y otrora había sido gran aficionado.
»Luego pasamos a la política. Hablamos de los países vecinos, de Rusia, de Inglaterra; y cuando se nombró a Rusia, el Aga Khan, designándome, dijo con tono jovial:
»¡Por favor!, no hablen mal de Rusia. Podrían ofender a nuestro huésped ruso...
»Lo había dicho en broma, pero el deseo del Khan de prevenir un ataque más o menos inevitable contra los rusos era evidente. En aquella época, reinaba un odio general contra los rusos y los ingleses.
»Luego la conversación decayó, y nos pusimos a hablar en pequeños grupos separados.
«Charlaba con el anciano, que se me hacía cada vez más simpático. Hablando conmigo en el idioma local, me preguntó de dónde venía y si me encontraba en Kabul desde hacía mucho tiempo.
»De repente, se puso a hablar en ruso, con fuerte acento, pero muy correctamente; me explicó que había estado en Rusia, en Moscú y San Petersburgo, y que había vivido mucho tiempo en Bujara, donde frecuentó a numerosos rusos. Así aprendió el idioma. Añadió que se sentía muy contento de tener la ocasión de hablar ruso, porque por falta de práctica lo estaba olvidando por completo.
»Un poco más tarde me dijo que si me era agradable hablar en mi idioma natal, podríamos salir juntos; que quizá yo quisiera hacerle a él, un anciano, el honor de sentamos juntos en un chaijané donde podríamos conversar.
»Me explicó que desde la infancia tenía la costumbre y la debilidad de ir a cafés o chaijanés y que ahora, cuando se encontraba en la ciudad, no podía negarse el placer de ir allí en sus momentos libres, porque —me dijo—, a pesar del tumulto y del alboroto, en ninguna otra parte se piensa mejor. Y—añadió— tal vez sea precisamente a causa de ese tumulto y de ese alboroto que se piensa tan bien.
»Con el mayor placer consentí en acompañarlo. Claro está, no para hablar en ruso, sino por una razón que no podía explicarme.
«Aunque yo ya era viejo, sentía por ese hombre lo que un nieto hubiera sentido por un abuelo bien amado.
»Pronto los invitados se dispersaron. El anciano y yo partimos también, hablando en el camino de mil y una cosas.
«Llegados al café nos sentamos en un rincón de una terraza abierta, donde nos sirvieron té verde de Bujara. Por la atención y el cuidado que mostraban al anciano en el chaijané, se veía cuán conocido y estimado era.
»E1 anciano se puso a hablar de los tadyiks, pero después de la primera taza de té se interrumpió y dijo: «No hablamos sino de cosas fútiles.
Y no se trata de eso». Y después de mirarme fijamente, desvió los ojos y calló.
»E1 hecho de haber interrumpido así nuestra conversación, las últimas palabras que había pronunciado y la mirada penetrante que me había lanzado, todo eso me parecía extraño. Me decía: ¡Pobre! Tal vez su pensamiento ya esté debilitado por la edad y chochea. Y me sentía conmovido de piedad por ese simpático anciano.
»Ese sentimiento de piedad recayó poco a poco sobre mí mismo. Pensaba que muy pronto chochearía yo también, que no estaba muy lejano el día en que ya no podría dirigir mis pensamientos y así sucesivamente.
»Estaba tan perdido en el penoso torbellino de estas reflexiones que hasta me había olvidado del anciano.
»De repente oí de nuevo su voz. Las palabras que decía disiparon al instante mis tristes pensamientos y me obligaron a salir de mi estado. Mi piedad dejó lugar a un estupor como jamás lo había sentido:
¡Así es! ¡Gogó, Gogó! Durante cuarenta y cinco años te esforzaste, te atormentaste, trabajaste sin descanso, y ni una sola vez pudiste decidirte a trabajar en tal forma que, aunque fuera por algunos meses, el deseo de tu cerebro se convirtiera en deseo de tu corazón. ¡Si hubieses podido lograr tal cosa, no pasarías tu vejez en una soledad como en la que te encuentras en este momento!
»Ese nombre de Gogó que pronunció al principio me hizo estremecer de sorpresa.
»¿Cómo ese hindú, que me veía por primera vez, aquí, en Asia Central, podía conocer ese sobrenombre que sólo mi madre y mi nodriza me daban en mi infancia, sesenta años atrás, y que nadie desde entonces había repetido jamás?
«¿Puedes imaginar mi sorpresa?
«Recordé al punto que después de la muerte de mi esposa, cuando aún era muy joven, un viejo había venido a verme a Moscú.
»Me pregunté si no era el mismo misterioso anciano.
»Pero no —ante todo, el otro era de elevada estatura y no se parecía a éste. Además, no debía de estar vivo desde hacía mucho tiempo; hacía cuarenta y un años que aquello había ocurrido y en esa época ya era muy viejo.
»No podía hallar explicación alguna al hecho de que, evidentemente, ese hombre no sólo me conocía sino que no ignoraba nada de mi estado interior, del cual sólo yo tenía conciencia.
«Mientras todos estos pensamientos se sucedían en mi mente, el anciano se había abismado en profundas reflexiones y se estremeció cuando al concentrar al fin mis fuerzas, exclamé:
¿Quién es pues usted para conocerme tan bien? ¿Qué puede importarte en este momento quién soy, y lo que soy? ¿Es posible que aún viva en ti esa curiosidad a la que debes no haber sacado fruto alguno de los esfuerzos de toda tu vida? ¿Es posible que sea todavía tan fuerte como para que, aun en este minuto, no puedas dedicarte con todo tu ser al análisis de este hecho —el conocimiento que tengo de ti— sólo con el objeto de que te explique quién soy y cómo te reconocí?
»Los reproches del anciano me tocaban en lo más sensible.
Sí, padre, tienes razón -dije—. ¿Qué puede importarme lo que pasa fuera de mí, y cómo pasa? He asistido a muchos milagros, pero ¿de qué me sirvió todo eso?
Sólo sé que todo está vacío en mí en este momento, y que este vacío podría no existir si no estuviera en poder de ese enemigo interior, como has dicho, y si hubiera consagrado mi tiempo, no a satisfacer la curiosidad de todo cuanto ocurre fuera de mí, sino en luchar contra ella. Sí... ¡Ahora es demasiado tarde! Todo cuanto ocurre fuera de mí debe serme hoy indiferente. No quiero saber nada de lo que te pregunté, y no quiero importunarte más.
Te ruego sinceramente que me perdones por la pena que te causé en estos pocos minutos.
«Después, permanecimos mucho tiempo sentados, absorto cada uno en sus pensamientos.
«Finalmente, rompió el silencio:
Quizá no sea demasiado tarde. Si sientes con todo tu ser que en ti todo está realmente vacío, te aconsejo que, una vez más, hagas un intento. Si sientes muy vivamente, y te das cuenta sin la menor duda de que todo aquello por lo que te esforzaste hasta ahora no es sino un espejismo, y si aceptas una condición, trataré de ayudarte. Esa condición consiste en morir conscientemente a la vida que has llevado hasta ahora, es decir, romper de una vez por todas con los hábitos automáticamente establecidos de tu vida exterior, para ir al lugar que te indicaré.
»A decir verdad ¿qué me quedaba por romper? Eso ni siquiera era una condición para mí, ya que aparte de las relaciones que tenía con algunas personas, no existía para mí ningún otro interés.
»En cuanto a esas mismas relaciones, me había visto obligado, por varias razones, a no pensar más en ellas.
»Le declaré que estaba dispuesto a partir en ese mismo instante a donde fuera necesario.
»Se levantó, me dijo que liquidara todos mis asuntos, y, sin añadir palabra, desapareció en la muchedumbre.
»A1 día siguiente lo arreglé todo, di ciertas órdenes, escribí algunas cartas de negocios a mi patria y esperé.
»Tres días después, un joven tadyik vino a mi casa, y me dijo brevemente:
Me escogieron para servirle de guía. El viaje durará un mes. He preparado esto, esto y aquello.
Le ruego me diga qué me falta preparar, cuándo quiere usted que reúna la caravana y en qué lugar.
»No necesitaba nada más, ya que todo había sido previsto para el viaje, y le contesté que estaba listo para ponerme en marcha a partir de la mañana siguiente; en cuanto al lugar de partida, le pedí que lo designara él mismo.
«Entonces me dijo, siempre lacónico, que estaría al día siguiente a las 6 de la mañana en el parador de caravanas dálmata, situado a la salida de la ciudad, en la dirección de Uzun-Kerpi.
»A1 día siguiente nos pusimos en marcha con una caravana que me trajo aquí dos semanas más tarde —y lo que encontré aquí, tú mismo lo verás. Mientras tanto, cuéntame más bien lo que sabes de nuestros amigos comunes.»
Viendo que este relato había fatigado a mi viejo amigo, le propuse posponer para más tarde nuestra conversación y le dije que le contaría todo con el mayor placer, pero que por ahora debía descansar, para curarse más pronto.
Mientras el príncipe Liubovedsky se vio obligado a guardar cama, íbamos a verlo en el segundo patio, pero tan pronto se sintió mejor y pudo salir de su celda vino a vernos.
Hablábamos cada día durante dos o tres horas. Esto siguió así dos semanas. Un día, fuimos llamados al recinto del tercer patio, a la morada del jeque del monasterio, quien nos habló con la ayuda de un intérprete.
Nos dio como instructor a uno de los monjes más viejos, un anciano que se parecía a un icono, y que, al decir de los otros hermanos, tenía doscientos setenta y cinco años.
Desde entonces entramos, por así decir, en la vida del monasterio. Como teníamos acceso a casi todas partes llegamos a conocer bien el lugar.
En el centro del tercer patio se levantaba una especie de gran templo, donde los habitantes del segundo y tercer patio se reunían dos veces por día para asistir a las danzas sagradas de las grandes sacerdotisas o para escuchar música sagrada.
Cuando el príncipe Liubovedsky estuvo completamente restablecido nos acompañó a todas partes y nos explicó todo. Era para nosotros como un segundo instructor.
Quizá escriba un día un libro especial sobre los detalles de este monasterio, sobre lo que representaba y sobre lo que en él se hacía. Por ahora, creo necesario describir en forma lo más detallada posible un extraño aparato que vi allí, y cuya estructura me produjo, cuando lo hube comprendido más o menos, una impresión trastornadora.
Cuando el príncipe Liubovedsky se convirtió en nuestro segundo instructor, pidió un día, por propia iniciativa, permiso para llevarnos a un pequeño patio lateral, el cuarto, llamado patio de las mujeres, para asistir a la clase de las alumnas dirigida por las sacerdotisas danzantes que participaban diariamente en las danzas sagradas del templo.
El príncipe, sabiendo el interés que yo tenía en aquel tiempo por las leyes que rigen los movimientos del cuerpo y del psiquismo humano, me aconsejó, mientras mirábamos la clase, que prestase especial atención a los aparatos con cuya ayuda las jóvenes candidatas estudiaban su arte.
Por su solo aspecto, esos extraños aparatos daban ya la impresión de haber sido fabricados en tiempos muy antiguos.
Eran de ébano con incrustaciones de marfil y nácar.
Cuando no los utilizaban y los colocaban juntos, formaban una masa que recordaba el árbol vezanelniano con sus ramificaciones todas semejantes. Observándolo más de cerca, cada uno de esos aparatos se presentaba bajo la forma de un pilar liso, más alto que un hombre, fijo sobre un trípode, y de donde salían, en siete lugares, unas ramas especialmente elaboradas. Estas ramas estaban divididas en siete segmentos de diferentes dimensiones. Cada uno de dichos segmentos disminuía en largo y en ancho en relación directa con su alejamiento del pilar.
Cada segmento estaba ligado al siguiente por medio de dos bolas de marfil encajadas una dentro de la otra. La bola exterior no recubría enteramente a la bola interior, lo cual permitía fijar a esta última una
de las extremidades de cualquier segmento de la rama, mientras que a la bola exterior podía fijarse la extremidad de otro segmento.
Esta especie de unión se parecía a la articulación del hombre humano y permitía a los siete segmentos de cada rama moverse en la dirección necesaria.
Sobre la bola interior había signos trazados.
Había en la sala tres de estos aparatos; cerca de cada uno se veía un pequeño armario lleno de placas de metal de forma cuadrada.
También estas placas tenían signos trazados.
El príncipe Liubovedsky nos explicó que estas placas eran reproducciones de unas placas de oro puro que se encontraban en la celda del jeque.
Los expertos calculaban que el origen de estas placas y de estos aparatos se remontaba a unos cuatro mil quinientos años.
Y el príncipe nos explicó que al hacer corresponder los signos trazados sobre las bolas con los de las placas, las bolas tomaban cierta posición, que a su vez gobernaba la posición de los segmentos.
Para cada caso, cuando todas las bolas están dispuestas de la manera necesaria, la posición correspondiente se encuentra perfectamente definida en su forma y su amplitud, y las jóvenes sacerdotisas permanecen durante horas frente a los aparatos así arreglados para aprender esta posición y recordarla.
Deben pasar muchos años antes de que les permitan a estas futuras sacerdotisas danzar en el templo. Únicamente pueden hacerlo las sacerdotisas de edad y con experiencia.
En este monasterio todos conocen el alfabeto de estas posiciones y, de noche, cuando las sacerdotisas danzan en la gran sala del templo, según el ritual propio del día, los hermanos leen en estas posiciones verdades que los hombres insertaron en ellas hace varios miles de años.
Estas danzas llenan una función análoga a la de nuestros libros. Como lo hacemos hoy en el papel, otros hombres en otras épocas anotaron en estas posiciones informaciones relativas a acontecimientos ocurridos hace mucho tiempo, a fin de transmitirlas siglo tras siglo a los hombres de las generaciones futuras, y llamaron a esas danzas, danzas sagradas.
Las que llegan a ser sacerdotisas son en su mayoría jóvenes consagradas desde la más temprana edad, por voto de sus padres o por otras razones, al servicio de Dios o de un santo.
Estas futuras sacerdotisas entran al templo en la infancia para recibir allí toda la instrucción y la preparación necesarias, especialmente en lo que concierne a las danzas sagradas.
Poco después de haber visto por primera vez esta clase, tuve la ocasión de ver danzar a las verdaderas sacerdotisas, y quedé sorprendido, no por el sentido de estas danzas, que todavía no comprendía, sino por la exactitud exterior y la precisión con que eran ejecutadas.
Ni en Europa ni en ninguno de los lugares donde había observado con interés consciente esta manifestación humana automatizada, hallé jamás nada comparable a esta pureza de ejecución.
Vivíamos en ese monasterio desde hacía tres meses, y empezábamos a aclimatarnos a las condiciones existentes, cuando un día el príncipe se me acercó con aire serio. Me dijo que esa misma mañana lo habían llamado a casa del jeque donde se hallaban varios hermanos de los de más edad.
—El jeque me dijo —añadió el príncipe—, que sólo me restan tres años de vida y que me aconsejaba pasarlos en el Monasterio Olman, situado sobre la vertiente norte del Himalaya, para emplear mejor ese tiempo en lo que había sido la aspiración de toda mi vida.
»Se comprometió, si yo aceptaba, a darme todas las instrucciones y las directivas necesarias, y a arreglarlo todo para que mi estancia fuera realmente fecunda. Sin la menor vacilación, acepté inmediatamente, y se decidió que saldría dentro de tres días acompañado por hombres calificados.
»Y quiero pasar estos últimos días enteramente contigo, ya que el azar quiso que llegaras a ser la persona más cercana a mí en esta vida».
La sorpresa me clavó en el sitio y permanecí largo rato sin poder pronunciar ni una sola palabra. Cuando me recobré un poco, le pregunté tan sólo:
—¿Es posible que eso sea verdad?
—Sí -contestó el príncipe-, no puedo hacer nada mejor para emplear el tiempo que me queda. Quizá así pueda recuperar el tiempo que perdí de manera tan inútil y tan absurda, en esos muchos años en que tuve tantas posibilidades.
»Es mejor no hablar más de esto, sino emplear estos tres días en algo más esencial para el presente. En cuanto a ti, sigue pensando que estoy muerto desde hace mucho tiempo, ¿no me dijiste tú mismo a tu llegada que habías hecho celebrar un servicio fúnebre por mí y que poco a poco te habías resignado a la idea de haberme perdido? Y ahora, de la misma manera que nos encontramos por azar, también por azar nos separaremos sin tristeza.»
Tal vez no le fuera difícil al príncipe hablar de todo esto con tanta serenidad; pero para mí era muy duro darme cuenta de que iba a perder, y esta vez para siempre, al hombre a quien más quería.
Pasamos esos tres días sin separarnos, y hablamos de muchas cosas. Pero sentía mi corazón acongojado, sobre todo cuando el príncipe sonreía.
Al verlo, sentía desgarrárseme el alma, porque esa sonrisa era para mí el signo de su bondad, de su amor y de su paciencia.
Finalmente, cuando pasaron los tres días, una mañana, muy triste para mí, lo ayudé a cargar la caravana que debía separarme para siempre de ese hombre tan bueno.
Me pidió que no lo acompañara. La caravana se puso en marcha. Antes de desaparecer detrás de la montaña, el príncipe se volvió, me miró y me bendijo tres veces.
¡Paz a tu alma, hombre santo, príncipe Yuri Liubovedsky!
Quiero ahora, para concluir este capítulo consagrado al príncipe Yuri Liubovedsky, describir en todos sus detalles la trágica muerte de Solovief, que se produjo en circunstancias muy particulares.
La muerte de Solovief
Poco después de nuestra estancia en el monasterio principal de la cofradía Sarmung, Solovief entró en el grupo de los Buscadores de la Verdad. Como lo exigía la regla, había salido fiador de él. Una vez admitido como miembro de ese grupo, puso la misma conciencia y la misma perseverancia en trabajar para su propio perfeccionamiento como en participar en todas las actividades generales del grupo.
Tomó parte activa en varias de nuestras expediciones, y precisamente durante una de ellas, en el año 1898, murió de la mordedura de un camello salvaje en el desierto de Gobi.
Relataré este acontecimiento en todos sus detalles, no sólo porque la muerte de Solovief fue muy extraña, sino también porque nuestra manera de desplazarnos en el desierto de Gobi no tenía precedentes y su descripción será muy instructiva para el lector.
Empezaré mi relato por el momento en que, después de dejar Tashkent, de remontar con grandes dificultades el curso del río Charakchan y franquear varios desfiladeros de montañas, llegamos a F., pequeña localidad situada en el límite de las arenas del desierto de Gobi.
Decidimos, antes de emprender la travesía del desierto, tomar algunas semanas de descanso. Aprovechando nuestras vacaciones nos pusimos a frecuentar, ya en grupo, ya aisladamente a los habitantes de la localidad. Les hicimos muchas preguntas, y nos revelaron toda clase de creencias relativas al desierto de Gobi.
La mayoría de sus relatos afirmaban que aldeas, y hasta ciudades enteras, estaban sepultadas bajo las arenas del desierto actual, con innumerables tesoros y riquezas que pertenecían a los pueblos que habían vivido en esa región, antaño próspera. El lugar donde se hallaban esas riquezas, según decían, era conocido por algunos hombres de las aldeas vecinas; era un secreto que se transmitía por herencia, bajo juramento, y cualquiera que violara ese juramento debía sufrir, como ya muchos lo habían experimentado, un castigo especial, proporcional a la gravedad de su traición.
En el transcurso de estas conversaciones se aludió más de una vez a una región del desierto de Gobi donde, según muchas personas, estaba sepultada una gran ciudad. Una cantidad de indicios singulares, que podían lógicamente concordar, interesaron mucho a varios de los nuestros, y sobre todo al profesor de arqueología Skridlov.
Después de discutirlo largamente, decidimos atravesar el desierto de Gobi, pasando por la región donde, según todas esas indicaciones, debía de encontrarse la ciudad sepultada en la arena.
De hecho, teníamos la intención de emprender excavaciones, al azar, bajo la dirección del anciano profesor Skridlov, gran especialista en la materia.
Establecimos nuestro itinerario según ese plan.
A pesar de que la región indicada no estaba cerca de ninguna de las pistas más o menos conocidas que atraviesan el desierto de Gobi, resolvimos atenernos a uno de nuestros viejos principios: no seguir nunca caminos trillados; y sin reflexionar más en las dificultades que pudieran presentarse, cada cual dio libre curso a un sentimiento muy parecido a la alegría.
Cuando ese sentimiento se hubo calmado un poco, empezamos a elaborar en detalle nuestro plan y descubrimos entonces las desmedidas dificultades de nuestro proyecto, hasta el punto de preguntarnos si era realizable.
De hecho, nuestro nuevo itinerario era muy largo y parecía impracticable con los medios habituales.
La dificultad mayor consistía en asegurarse, para toda la duración del viaje, reservas suficientes de agua y alimentos, porque, calculándolas hasta en lo mínimo, se hubiera necesitado tal cantidad, que no
hubiéramos podido llevar nosotros mismos semejante carga. No se podía pensar en utilizar bestias de carga porque no podíamos contar ni con una sola brizna de hierba ni con una sola gota de agua, y no encontraríamos ningún oasis en nuestro camino.
A pesar de todo no abandonamos nuestro plan; pero después de mucha reflexión, decidimos de común acuerdo no emprender nada en ese momento, a fin de permitir a cada uno consagrar durante un mes todos los recursos de su inteligencia a encontrar una salida a esa situación sin esperanza. Además, se otorgaba a cada cual la posibilidad de ir a donde quisiera y de hacer lo que quisiera.
La dirección del asunto fue confiada al profesor Skridlov, a quien habíamos elegido jefe por ser el de más edad y el más respetable de nosotros, y también porque tenía a su cargo nuestra caja común.
Al día siguiente todos recibimos cierta suma de dinero; algunos se fueron de la aldea, otros se quedaron y se organizaron, cada uno según su propio plan.
El próximo lugar de reunión sería una aldehuela situada a la orilla de las arenas que nos proponíamos atravesar.
Un mes después nos encontrábamos allí e instalábamos nuestro campamento bajo la dirección del profesor Skridlov. Cada uno tuvo entonces que presentar un informe sobre la solución que contemplaba. El orden de los informes se tiró a la suerte.
Los tres primeros fueron, por orden, el del geólogo Karpenko, luego el del doctor Sari-Oglé, y finalmente el del filólogo Ielov.
Estos informes eran de un interés tan palpitante por su novedad, la originalidad de su concepción, y hasta su forma de expresión, que se han grabado en mi memoria y aun hoy puedo reconstruirlos casi palabra por palabra.
Karpenko empezó así su discurso:
—A pesar de que a ninguno de ustedes, lo sé, le gusta la manera de los sabios europeos, que en vez de ir derechos a las metas les relatan un cuento que se remonta casi hasta Adán, esta vez el asunto es tan serio que creo necesario, antes de someterles mis conclusiones, hacerles conocer las reflexiones y deducciones que me han inducido a lo que les propondré dentro de poco. —Hizo una pausa y prosiguió:
»E1 de Gobi es un desierto cuyas arenas, como lo afirma la ciencia, son de formación tardía.
«Existen dos hipótesis al respecto:
»O bien estas arenas son una antigua cuenca marina, o bien han sido traídas por los vientos de las cimas de las cadenas rocosas del Tianchan, del Hindu-Kuch, del Himalaya y de las montañas que bordeaban otrora
el desierto al norte, pero que han desaparecido, erosionadas por el viento en el transcurso de los siglos.
«Teniendo en cuenta que debemos preocuparnos en primer lugar de tener alimentos suficientes para toda la duración de nuestro viaje a través del desierto, tanto para nosotros como para los animales que juzguemos útil llevar, tomé en consideración esas dos hipótesis a la vez y me pregunté si no podríamos utilizar, a tal fin, las mismas arenas.
»He aquí mi razonamiento: si estas arenas son realmente una antigua cuenca marina, deben necesariamente de presentar una capa o zona de diversas conchas. Ahora bien, como las conchas están constituidas por organismos, deben de contener sustancias orgánicas. Se trata pues solamente, para nosotros, de hallar la manera de hacer asimilables esas sustancias y susceptibles de transmitir así la energía necesaria a la vida.
»Si las arenas de este desierto son producto de la erosión, es decir, si son de origen rocoso, ha sido probado de manera incontestable que el terreno de la mayoría de los bienhechores oasis del Turkestán, así como el terreno de las regiones vecinas de ese desierto, tienen un origen puramente vegetal, y que están constituidos por sustancias orgánicas provenientes de regiones más elevadas.
»Si es así, tales sustancias han debido de infiltrarse también en el curso de los siglos en la masa general de las arenas de nuestro desierto y mezclarse con ellas.
»Luego pensé que, según la ley de la gravedad, todas las sustancias, o elementos de sustancias, se agrupan siempre según su peso, y que en el presente caso las sustancias orgánicas infiltradas, más ligeras que las arenas de origen rocoso, han debido de agruparse también poco a poco para constituir capas o zonas.
»Cuando llegué a estas conclusiones teóricas, organicé con el propósito de una verificación práctica, una pequeña expedición al interior del desierto y al cabo de tres días de marcha comencé mis investigaciones.
»No tardé en encontrar en ciertos lugares una capa que, a primera vista, no se distinguía de la masa general de las arenas, pero cuyo origen netamente distinto se discernía mediante una sencilla operación superficial.
»E1 examen microscópico y el análisis químico de los diversos elementos de esta materia heterogénea demostraron que se componía de cadáveres de pequeños organismos, y de diversos tejidos de origen vegetal.
«Después de repartir entre los siete camellos que tenía a mi disposición un cargamento de esa arena, regresé aquí, y después de haberme procurado, con la autorización del profesor Skridlov, diversos animales, emprendí experimentos con ellos.
»Tras haber comprado dos camellos, dos yaks, dos caballos, dos mulas, dos asnos, diez carneros, diez cabras, diez perros y diez gatos keriskis, empecé por hambrearlos, dándoles de comer sólo la ración estrictamente necesaria para mantenerlos vivos, y poco a poco mezclé arena a su comida, preparando la mezcla de diversas maneras.
«Durante algunos días, ninguno de estos animales quiso tocar ni una sola de esas mezclas; pero al cabo de una semana de ensayos de una nueva preparación, los carneros y las cabras se pusieron a comerla con gran placer.
»Presté entonces toda mi atención a dichos animales.
»Dos días después, estaba plenamente convencido de que los carneros y las cabras preferían esa mezcla a cualquier otra comida.
»La mezcla consistía en siete partes y media de arena, dos partes de carnero molido y media parte de sal común.
»A1 principio, todos los animales sometidos a mis experimentos, incluso carneros y cabras, perdían diariamente de medio a dos por ciento de su peso total, pero a partir del día en que los carneros y las cabras empezaron a comer esa mezcla, no sólo dejaron de enflaquecer sino que engordaron cada día de 30 a 90 gramos.
»Gracias a estos experimentos, no tengo personalmente ninguna duda sobre la posibilidad de utilizar esa arena para alimentar a las cabras y los carneros, a condición de mezclarla en la cantidad necesaria con la carne de su propia especie. Estoy, pues, en condiciones de proponerles lo siguiente:
»Para superar el principal obstáculo que presenta nuestra travesía del desierto, debemos comprar varios centenares de carneros y de cabras y matarlos a la medida de nuestras necesidades, tanto para asegurar nuestra propia subsistencia como para preparar la mezcla destinada a los animales que vayan quedando.
»No hay que temer que falte la arena necesaria, porque según los datos que poseo, siempre podrá encontrársela en algunos lugares.
»En cuanto al agua, para constituir una reserva suficiente habrá que procurarse unas vejigas o unos estómagos de carneros y de cabras, en cantidad doble de la de nuestros animales, hacer con ellos una especie de jurd-yines, llenarlos con agua y cargar cada carnero o cada cabra con dos jurd-yines.
»He verificado que un carnero puede fácilmente y sin daño cargar esa cantidad de agua. Al mismo tiempo, mis experimentos y mis cálculos me demostraron que ésta bastaría para nuestras necesidades personales y para nuestros animales, a condición de economizarla los dos o
tres primeros días, después de lo cual podremos utilizar el agua de los jurd-yines cargados por los carneros que habremos matado».
Después del geólogo Karpenko, presentó su informe el doctor Sari-Oglé.
Había conocido al doctor Sari-Oglé y trabado amistad con él cinco años antes.
De familia persa, había nacido en Persia Oriental, pero se había educado en Francia.
Quizá algún día escriba un relato detallado sobre él, pues es también un hombre excepcional.
El doctor Sari-Oglé pronunció este o muy parecido discurso:
—Después de escuchar las proposiciones del ingeniero Karpenko sólo puedo decir una cosa: me abstengo —por lo menos en cuanto se refiere a la primera parte de mi informe- porque pienso que no se podría considerar nada mejor. Llegaré en seguida a la segunda parte, les describiré los experimentos que hice a fin de encontrar un medio de superar las dificultades del desplazamiento por las arenas durante las tempestades, y les participaré las reflexiones que me han inspirado. Y como las conclusiones prácticas a las que llegué, basándome en datos experimentales, completan muy bien, a mi parecer, las proposiciones del ingeniero Karpenko, quiero sometérselas.
»En estos desiertos, vientos y tempestades se desatan furiosamente con mucha frecuencia y, mientras duran, todo desplazamiento se vuelve imposible tanto para los hombres como para los animales, porque el viento levanta la arena, la lleva en sus torbellinos y forma montículos en los lugares mismos donde un momento antes sólo había huecos.
»Pensé que nuestra marcha podría ser obstaculizada por esos torbellinos de arena. Entonces me vino la idea de que, debido a su densidad, la arena no puede elevarse mucho, y que sin duda hay un límite por encima del cual el viento no puede levantar ni un solo grano de arena.
«Estas reflexiones me llevaron a intentar determinar ese límite hipotético.
»Con este fin, mandé hacer aquí mismo, en la aldea, una escalera plegable muy grande; luego fui al desierto con un guía y dos camellos.
»Tras un largo día de marcha, me preparaba para acampar por la noche, cuando de repente se puso a soplar el viento; al cabo de una hora, la tempestad se tornó tan violenta que nos era imposible mantenernos de pie, y hasta respirar en ese aire saturado de arena.
»Con grandes dificultades desplegamos la escalera que había traído, la levantamos mal que bien sirviéndonos de los camellos, y me encaramé.
«Imagínense mi sorpresa cuando comprobé que a la altura de apenas siete metros ya no había un solo grano de arena en el aire.
»La escalera tenía unos veinte metros. No había llegado a la tercera parte de su altura, cuando ya surgía de ese infierno y contemplaba un magnífico cielo estrellado, bañado por la luna, de una calma y tranquilidad como rara vez se encuentran, aun en nuestra Persia Oriental. Abajo reinaba todavía un caos inimaginable. Tenía la impresión de estar sobre algún acantilado al borde del océano, dominando el más tremendo de los huracanes.
«Mientras admiraba, desde lo alto de la escalera, la belleza de la noche, la tempestad se apaciguó poco a poco, y al cabo de media hora pude bajar. Pero abajo me esperaba una desgracia.
»A pesar de que la tempestad había amainado a la mitad, vi que el hombre que me había acompañado seguía caminando con el viento sobre la cresta de las dunas, como se acostumbra hacer durante esas borrascas, llevando consigo un solo camello; el otro, según parece, se había desatado poco después de mi ascensión, y se había ido, no se sabía adonde.
«Cuando amaneció, nos pusimos en su busca, y vimos de pronto, saliendo de la duna, no lejos del lugar donde habíamos puesto la escalera, un casco de nuestro camello.
»Ni siquiera intentamos desenterrarlo, pues con toda evidencia estaba muerto y sepultado ya demasiado profundamente. Emprendimos al instante el camino de regreso, tragando nuestra comida mientras caminábamos para no perder tiempo. Esa misma noche regresamos a la aldea.
»A1 día siguiente hice fabricar, en diversas localidades para no despertar sospechas, varios pares de zancos de diferentes dimensiones, y llevando conmigo un camello cargado con la comida y el material estrictamente necesario, regresé al desierto, donde me ejercité en andar en zancos, al principio en los más pequeños, y poco a poco en los más altos.
»No era tan difícil avanzar sobre la arena con esos zancos, ya que los había provisto de unas suelas de hierro —invención mía- que, siempre por cautela, no había mandado hacer en los mismos lugares que los zancos.
»Durante el tiempo que pasé en el desierto para ejercitarme, afronté dos huracanes más. Uno de ellos, a decir verdad, no fue muy violento, pero hubiera sido imposible moverse y orientarse dentro de
él con los recursos ordinarios; sin embargo, con mis zancos, andaba libremente sobre la arena en el curso de esos dos huracanes, en cualquier dirección, como si hubiese estado en mi cuarto.
»La única dificultad consistía en no tropezar, porque siempre hay en las dunas, por todas partes, huecos y montículos, sobre todo durante las tempestades. Por suerte noté que la superficie de la capa de aire saturada de arena no era uniforme, y que sus desigualdades correspondían a las del terreno. Así, andar en zancos se me hacía considerablemente más fácil por el hecho de que podía distinguir claramente, según los contornos de dicha superficie, dónde terminaba una duna, y dónde empezaba otra.
»En todo caso —concluyó el doctor Sari-Oglé—, de este descubrimiento debemos retener que la altura de la capa de aire saturada de arena tiene un límite bien definido, y poco elevado, y que la superficie de esta capa sigue exactamente los relieves y depresiones del mismo suelo del desierto -para poder sacarle partido durante el viaje que estamos proyectando».
El tercer informe era el del filólogo Ielov. Con la manera muy original que tenía de expresarse, empezó así:
—Con el permiso de ustedes, les diré, señores, lo mismo que nuestro venerado discípulo de Esculapio acerca de la primera parte de su proyecto: me abstengo. Pero me abstengo de todo cuanto pensé y elucubré desde hace un mes.
»Lo que hoy quería comunicarles no es sino un juego de niños comparado con las ideas que acaban de exponernos el ingeniero de minas Karpenko y mi amigo el doctor Sari-Oglé, distinguido tanto por su origen como por sus diplomas.
»Sin embargo, hace un rato, al escuchar a los dos oradores, sus proposiciones hicieron surgir en mí una nueva idea, que a lo mejor ustedes encontrarán aceptable, y que podría ser útil a la realización de nuestro viaje. Hela aquí:
»Si seguimos la proposición del doctor, tendremos que ejercitarnos con zancos de diferentes alturas; pero los que tendremos que usar durante el viaje mismo, y de los cuales cada uno tendrá un par, no podrán tener menos de seis metros.
»Por otra parte, si nos quedamos con la proposición de Karpenko, tendremos necesariamente que llevar muchos carneros y cabras.
»Pienso que, cuando tengamos necesidad de los zancos, podremos muy fácilmente, en vez de llevarlos a cuestas, hacerlos transportar por nuestros carneros y nuestras cabras.
»Todos sabemos que un rebaño tiene la costumbre de seguir al morueco, el cabecilla. Será suficiente entonces dirigir los carneros uncidos a los primeros zancos, los otros seguirán de por sí, en una larga fila, unos detrás de otros.
»Así, al mismo tiempo que nos libramos de cargar nuestros zancos, podremos arreglarnos para que el rebaño nos transporte a nosotros mismos. En el espacio entre los zancos paralelos, de seis metros de largo, se podrá poner fácilmente siete filas de tres carneros, para los cuales el peso de un hombre casi no cuenta.
»A tal fin, se deberán enganchar los carneros entre los zancos, con el objeto de dejar en el medio un espacio vacío que mida cerca de un metro y medio de largo y un metro de ancho, donde instalaremos una confortable camilla.
»Así, en vez de sufrir y transpirar bajo el peso de nuestros zancos, cada cual se acomodará, como Mujtar Pachá en su harén, o bien como un rico parásito se pavonea en su coche a lo largo de las avenidas del Bois de Boulogne.
»Si atravesamos el desierto en esas condiciones, hasta podremos aprender en el camino todos los idiomas que vamos a necesitar para nuestras futuras expediciones».
Después de los dos primeros informes, seguidos por el brillante finale de Ielov, era inútil cualquier otra sugerencia. Estábamos todos tan sorprendidos por lo que acabábamos de oír, que las dificultades que se oponían a la travesía del desierto de Gobi nos parecieron de pronto exageradas intencionalmente, o hasta inventadas por completo, especialmente para los viajeros.
Nos quedamos pues con esas proposiciones y decidimos de común acuerdo ocultar, por el momento, a todos los habitantes de la aldea, el viaje que proyectábamos hacer por el desierto, ese mundo del hambre, de muerte, de incertidumbre.
Convinimos en hacer pasar al profesor Skridlov por un intrépido mercader ruso, venido a estos parajes para poner en pie maravillosos negocios. Venía, supuestamente, a comprar unos rebaños de carneros y llevarlos a Rusia, donde tienen mucho valor, mientras que aquí se los compra casi por nada, y tenía también la intención de exportar unas largas, delgadas y sólidas piezas de madera para el uso de las manufacturas rusas, que las utilizan como bastidores de madera para extender el calicó. En Rusia no se encuentra madera tan dura. Los bastidores fabricados con las especies del país no resisten mucho tiempo el continuo movimiento de las máquinas y por eso las maderas de esta calidad
cuestan allá tan caras. Tales eran las razones por las que el intrépido mercader se había embarcado en esta expedición comercial, de las más arriesgadas.
Tras haber arreglado todos estos detalles, nos sentimos llenos de ardor, y hablábamos de nuestro viaje con la misma desenvoltura que si se hubiese tratado de atravesar la plaza de la Concorde en París.
Al día siguiente fuimos todos a la orilla de un río, en el lugar donde desaparecía en las profundidades insondables del desierto, y levantamos allí las tiendas que traíamos desde Rusia. A pesar de que el emplazamiento de nuestro nuevo campamento no estaba muy lejos de la aldea, nadie vivía allí, y había pocas probabilidades de que alguien tuviera la fantasía de instalarse a la puerta de ese infierno. Algunos, simulando obedecer órdenes del pseudomercader Ivanov, visitamos los mercados circundantes para comprar cabras, carneros y piezas de madera de diferentes tamaños.
Muy pronto nuestro campamento albergó todo un rebaño de carneros.
Luego vino un período de entrenamiento intensivo para aprender a caminar en zancos, empezando con los más pequeños y terminando con los más altos. Y al cabo de doce días, en una bella mañana, nuestro extraordinario cortejo se adentró en el desierto, en medio de los balidos de los carneros y de las cabras, de los ladridos de los perros, de los relinchos de los caballos y los rebuznos de los asnos que habíamos comprado por si acaso.
El cortejo se extendió muy pronto en una larga fila de literas, como si fuera una solemne procesión de algún emperador de antaño. Por bastante tiempo se oyeron nuestras alegres canciones, así como los llamados intercambiados entre las camillas improvisadas, a veces muy alejadas unas de otras. Las observaciones de Ielov, claro está, siempre levantaban tempestades de risa.
Algunos días más tarde, a pesar de haber sufrido dos terribles huracanes, llegamos sin cansancio alguno a la región central del desierto, cerca del lugar que nos habíamos fijado como meta principal de nuestra expedición, plenamente satisfechos de nuestra travesía y hablando ya el idioma que íbamos a necesitar.
Todo hubiera terminado probablemente como lo habíamos previsto, de no haber sido por el accidente que sufrió Solovief.
Caminábamos sobre todo de noche, aprovechando la experiencia de nuestro compañero Datshamírov, excelente astrónomo, que sabía orientarse perfectamente por las estrellas.
Un día, al alba, hicimos un alto para comer y dar de comer a nuestros animales. Era aún muy temprano. El sol apenas comenzaba a
calentar. Nos disponíamos a comer el carnero con arroz que acababa de cocinarse, cuando apareció en el horizonte un rebaño de camellos. Adivinamos al punto que eran camellos salvajes.
Solovief, que era un apasionado cazador, y nunca erraba el tiro, se apoderó de su escopeta y corrió en la dirección en que los camellos habían desaparecido. Intercambiando chistes sobre su pasión por la caza, nos pusimos a comer el plato caliente, maravillosamente preparado en esas condiciones sin precedentes. Digo sin precedentes porque, en el corazón del desierto y a tal distancia de sus límites, generalmente es imposible hacer fuego, dado que en centenares de kilómetros no se encuentra ni un solo arbusto. Y sin embargo, encendíamos fuego por lo menos dos veces al día para cocinar las comidas y preparar el café o el té, sin hablar del té tibetano, especie de caldo que obteníamos de los huesos de los carneros sacrificados.
Debíamos ese lujo a un invento de Pogossian, que había tenido la idea de confeccionar sillas para la carga de los carneros, hechas con trozos de madera especial; y ahora, por cada carnero sacrificado, teníamos cada día la cantidad de leña necesaria para nuestro fuego. Había pasado hora y media desde que Solovief se había lanzado detrás de los camellos. Ya estábamos todos listos para seguir el viaje y todavía no había regresado.
Esperamos media hora más. Conociendo la puntualidad de Solovief, que jamás se hacía esperar, estábamos inquietos y temíamos un accidente. Empuñamos nuestros fusiles y todos, excepto dos, salimos a buscarlo. Muy pronto divisamos en la lejanía las siluetas de los camellos, y caminamos en su dirección. A medida que avanzábamos hacia los camellos, éstos, que sin duda habían husmeado nuestra llegada, se alejaban hacia el sur. Pero seguimos nuestra búsqueda.
Habían pasado cuatro horas desde que Solovief se había marchado. De repente, algunos pasos más lejos, uno de nosotros descubrió el cuerpo yacente de un hombre. Corrimos allí inmediatamente —era Solovief, muerto ya, con el cuello terriblemente mordido-. Nos sentimos todos invadidos de desgarradora tristeza, porque todos queríamos de todo corazón a ese hombre tan excepcionalmente bueno.
Después de hacer una camilla con nuestros fusiles, trajimos el cuerpo de Solovief de vuelta al campamento. Y ese mismo día, con mucha solemnidad, bajo la dirección de Skridlov, que recitaba las oraciones en ausencia del sacerdote, lo sepultamos en el corazón de las arenas. Tras lo cual abandonamos ese lugar maldito.
A pesar de haber ido ya muy lejos en nuestra búsqueda de la ciudad legendaria que esperábamos encontrar en nuestro camino, cambiamos de planes y resolvimos salir del desierto lo más pronto posible. Oblicuamos pues hacia el oeste, y cuatro días más tarde llegamos al oasis de Keria, donde la Naturaleza se hacía otra vez acogedora. Desde Keria, emprendimos de nuevo nuestro camino, pero esta vez sin nuestro querido Solovief.
¡Paz a tu alma, oh tú, amigo honrado y leal entre todos los amigos¡
Gurdjieff - Meetings with remarkable men
Gurdjieff Dance
Some Moments With Mr Gurdjieff - France 1949 - Film
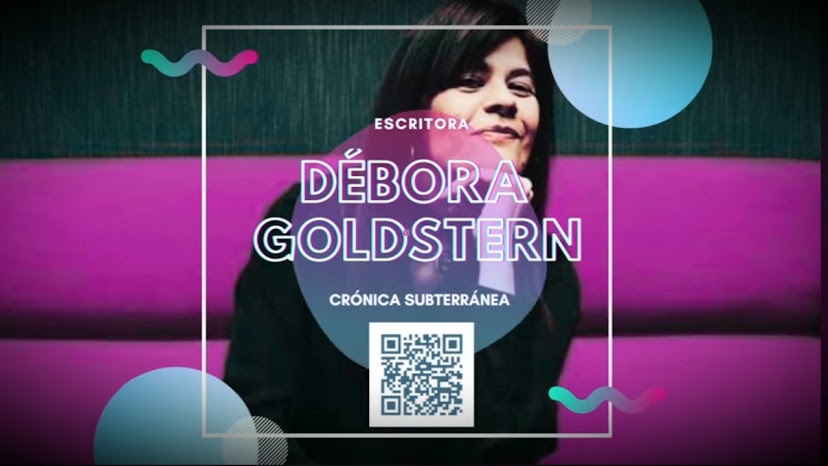
Gracias por darme la oportunidad de ver el último video que tienes colgado, era inédito para mi. Saludos>
ResponderEliminarQué valor tiene sólamente repetir todo lo que el Sr. Gurgieff dice en sus obras?, repetir, repetir. Se han escrito libros tan sólo de repetir sus palabras. He visto comentarios verdaderamente absurdos y sin sentido de sus supuestos discípulos. En fin, es la ley de tres, descendente.
ResponderEliminarAnónimos, estoy podrida de anónimos que pontifican desde la sombras. ¿Así es muy fácil? Cuando se terminará el anonimato en la red? Tampoco entiendo hacia donde se dirige tu mirada sobre este artículo, quizás estuviste viendo otros sitios. Prestá mejor atención
ResponderEliminar